
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band: el disco que cambió todo
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, significó una revolución: desde ese verano de 1967 nada sería igual para The Beatles ni para el mundo de la música. Bacánika celebra con dos historias muy personales, pero llenas de datos históticos, seis ilustraciones y una miniguía.

It was thirty years ago today
Por: Luis Daniel Vega
Era 1987. El recuerdo permanece intacto, pues ese año, además del acontecimiento que relataré a continuación, Lucho Herrera se coronó campeón de la Vuelta a España y compré mi primer disco: el variado amarillo de Los Prisioneros, que solo editaron en Colombia.
Una tarde de aquel fabuloso año descubrí a mis padres muy concentrados en la televisión. ¿Qué los mantenía tan absortos? Mucho, muchísimo tiempo después, supe que se trataba de It Was Twenty Years Ago Today, un documental para Granada TV que celebraba el milagroso advenimiento del Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

A los ocho años de edad era difícil entender algo de lo que allí hablaban unos señores muy majos, circunspectos y barbudos. Resultó más atractivo y familiar, eso sí, una suerte de stop motion en el que las fotos animadas de varias personas bailaban al ritmo de una música muy distinta a las tonadas oscuras de Los Prisioneros o a las cantinelas macarras de los Hombres G.
¿Dónde había visto esas imágenes? Lo supe al instante: eran los mismos rostros apretados en la cubierta de un disco que alguna vez había advertido de soslayo en mis excursiones a la buhardilla de la casa.
Al llegar la noche de ese día, jalado por una fuerza extraña, subí las escaleras de caracol que conducían al desván. Con la ansiedad del niño al que un secreto está a punto de revelársele, esculqué en el armario que almacenaba los viejos vinilos de mi padre. Como lo había sospechado, allí estaban –quietas y eternizadas– aquellas cabecitas danzantes.
Saqué el disco de la funda y lo tomé cuidadosamente de los bordes con las palmas de la mano, lo puse encima del plato del tocadiscos y, nervioso, dejé caer la aguja. El sonido del surco envejecido crepitó. Enseguida, una antigua banda de bronces afinó sus instrumentos. Pasaron doce eternos segundos antes de que una corriente eléctrica me sacudiera de arriba abajo.
En geografías, contextos sociales y entre abismos generacionales distintos, esta revelación estremecedora ha sido experimentada unánimemente desde hace cincuenta años cuando el Sgt. Pepper’s fue estrenado en aquel enrarecido, turbulento y ensoñado verano de 1967. Es posible que millares de personas apostadas entre inmensas distancias continentales recuerden exactamente qué hacían o dónde se encontraban cuando la estridente guitarra anuncia uno de los momentos definitivos de la cultura popular del siglo XX. Conscientes o no de lo que hacían, los Beatles definieron con este disco una era musical en el rock y sintetizaron la algarabía optimista de una generación que, como ellos mismos un par de años después, despertaría con resaca.

Más allá del desencanto, existe un disco alucinado que fascinó tanto a neófitos inocentes como a sabios desconfiados. La fantasía sicodélica –urdida con minucia y albur por los cuatro césares idolatrados, el genio indiscutible de George Martin y Geoff Emerick en las consolas, y la descabellada incursión del artista gráfico Peter Blake– suscitó veneración fanática y censura moralista: mientras para unos fue una nueva Sagrada Escritura que contenía códigos secretos, mensajes, símbolos y profecías, para otros fue un compendio de insurrección y decadencia. Desafió, también, el abismo insondable que existía entre los músicos clásicos y los de pop, al mismo tiempo que llevó al límite la tecnología disponible en aquella época. El Sgt. Pepper’s reveló que la música de masas podía evadir la comodidad y llegar a ser realmente atrevida.
No soy adepto a las artes astrológicas, pero me gusta pensar que una suerte de conjunción cósmica inusitada condicionó al mundo en 1967. El movimiento por los Derechos Civiles en Estados Unidos llegó a uno de sus puntos más candentes y el juvenil mantra antibélico –que se manifestaba, entre otros, contra de la matanza en Vietnam– retumbó en los cimientos de la contracultura emergente.
En San Francisco, el 14 de enero, los poetas Allen Ginsberg y Gary Snyder lideraron una oración pública que se llamó Gathering of the Tribes for Human Being, primer encuentro a gran escala del movimiento hippie, que meses más tarde se congregaría en el célebre barrio Haight-Ashbury donde, al final del Verano del Amor, setenta y cinco mil hippies volados en ácido por poco causan un desastre sanitario de alto calibre. La intensa movida musical sicodélica de San Francisco y Los Ángeles se aglutinó en el célebre Monterey Pop Festival y, en Nueva York, el círculo vanguardista concentrado alrededor de Andy Warhol aportó un oscuro y surrealista disco: The Velvet Underground & Nico.
Mientras tanto, en Londres una escena sofisticada, decadente y explosiva –que mezclaba el underground sicodélico con el pop– dejó para la posteridad el debut de Pink Floyd, Disraeli Gears de Cream, Their Satanic Majesties Request de los Rolling Stones, Mr. Fantasy de Traffic y el experimental The Who Sell Out de The Who.

Por si fuera poco este prontuario, The Doors, Procol Harum y The Grateful Dead debutaron con tres discos homónimos, Jefferson Airplane montó vuelo con Surrealistic Pillow, Country Joe and the Fish aportó el clásico de rock ácido Electric Music for the Mind and Body, Donovan redefinió el folk inglés con Mellow Yellow, Arlo Guthrie plasmó la política del hipismo con el tragicómico Alice’s Restaurant y Jimi Hendrix le reventaría el seso al mundo con su primer disco Are You Experienced?
En 1967 murió John Coltrane, nació Kurt Cobain y Gabriel García Márquez publicó Cien años de soledad. Los Yetis, en Medellín, publicaron Vol. 2, un disco que incluyó “Llegaron los peluqueros”, escandalosa canción escrita por el poeta Gonzalo Arango.
El fervor optimista de la juventud de los años sesenta parece haber estado contenido en 1967 y el Sgt. Pepper’s fue su banda sonora. Luminosa, nostálgica, perfumada por el aroma dulzón del cáñamo índico y saturada de exaltación onírica, esta obra conmovedora apareció justo cuando el siglo XX se dejaba ver esperanzador y aterrador al mismo tiempo.

Vi la fotografía
Por: Umberto Pérez
Esa mañana de domingo de 1998, buscando un par de regalos en el mercado de las pulgas de la Séptima con 22 me distraje mirando discos viejos. Los años finales del siglo XX atestiguaban cómo el disco de vinilo, herido de muerte, le despejaba el camino al disco compacto. Sin embargo, los que se dedicaban a la venta de usados continuaban su labor aferrados al gusto y la obsesión de unos pocos por la calidez del sonido que emana de los surcos de una pasta.
Sin ninguna expectativa, mis dedos escarbaban en una caja con discos de rock de todo espécimen cuando de repente se tropezaron con una copia del Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Completamente absorto, pero a sabiendas de que el vendedor podía sacar provecho de mi emoción, intenté, sin suerte, disimular fingiendo un interés por otras cosas que había en dicha caja. Cuando pregunté por el precio del Pepper en cuestión, el vendedor me cobró veinte mil pesos, más barato de lo que costaba un cedé, al final pagué tres mil menos. Llegué a mi casa a limpiarlo y a restaurar la portada víctima de la humedad. Quedó perfecta.
Cada vez que saco el álbum para ponerlo en mi vetusto tocadiscos, me detengo con atención en cada detalle de la portada, en cada uno de los personajes invitados a esa fiesta en forma de collage tridimensional diseñado por Jann Haworth y Peter Blake, e inmortalizado por el fotógrafo Michael Cooper. Siempre busco a Sonny Liston, Aleister Crowley, Fred Astaire, Poe, Wilde, Burroughs, Marilyn, El Gordo y el Flaco, Marx, Bob Dylan Thomas, Stu, Brando y Marlene Dietrich. Me fijo en las flores y en el tapete tupido de yerbita de Dios; también en la contratapa, sin dejar de reparar en que fue el primer disco en la historia de la música pop en incluir las letras de las canciones. Y cuando abro la carpeta, todavía siento que Ringo, John, Paul y George, delante de un telón amarillo, vestidos con uniformes de banda marcial –de rechinante satín y charreteras– y con notables mostachos, me saludan con un: “¡Hola, amigo!”.
Mi primera vez con el Pepper ocurrió tres años antes, el día de mi cumpleaños número quince. Ese sábado, mi hermano menor, que también compartía conmigo la fascinación por los Beatles desde que un canal de “perubólica” nos hiciera el irreparable y hermoso daño en 1993 pasando una de sus películas, me regaló una copia grabada en casete. Hasta entonces, los Beatles se habían convertido para mí en un misterio divino en el que quería extraviarme, y en pan de cada desayuno, almuerzo y comida, pero acceder a su música y a sus discos fue difícil y progresivo.
Para cuando Wolf, mi hermano, llegó con esa copia casera estereofónica del Pepper, mi necesidad había sido colmada con la media hora diaria que pasaban de los Beatles en Javeriana Estéreo y frecuentes visitas a la Biblioteca Luis Ángel Arango en busca de conocimiento. El hallazgo de The Beatles: versiones libres, un volumen completo con todas las letras de la banda traducidas al castellano, escrito y autoeditado por un bogotano, me ayudó a intentar desenmarañar el universo lírico de la banda. Lo primero que busqué y fotocopié fueron las canciones del “Sargento Pimienta”.

Ya sabía yo, gracias a los especiales televisivos que transmitían cada 8 de diciembre para conmemorar la vida y la música de John Lennon, en los que pasaban los videos promocionales de “Strawberry Fields Forever”, “Penny Lane” y “A Day in the Life”, que 1967 marcó un cambio para la banda, o eso intuía. Ver a los cuatro con sendos bigotes, vestidos de forma diferente sin sus trajes de corbata –¡a Lennon con gafas! – y lejos de la histeria colectiva que durante sus primeros años de fama parecía inherente a ellos, eran señales de un cambio estético consecuentes con un sonido sorprendente, inspirado y, sobre todo, arriesgado.
En los videos, una añoranza bucólica y fría por la Liverpool de la infancia se mezclaba con una edición disonante e imágenes delirantes: los Beatles montando a caballo, echando abajo la mesa del té, diseccionando un mellotrón espacial, y un convite de máscaras en compañía de Marianne Faithfull, Mick Jagger, Keith Richards, Donovan y los cuarenta músicos sinfónicos que hicieron posible el colofón de “A Day in the Life”. Todo eso y más lo confirmaría luego en ese documental titulado It Was Twenty Years Ago Today, que la recién nombrada Señal Colombia emitió el 20 de julio de 1996, y que yo vería innumerables veces hasta desgastar la cinta del VHS.

Aunque la idea original de retratar la vieja Liverpool se fue al traste cuando, forzados por su disquera, anticiparon “Strawberry Fields Forever” y “Penny Lane” a manera de sencillo comercial, las otras trece canciones de su octavo álbum capturaban el espíritu de ese verano iridiscente de 1967, y a la vez tejían un imaginario atemporal sostenido en personajes y situaciones que transitan lo absurdo y lo palmario.
En resumen: una banda de música de salón dirigida por un tal Billy Shears da la bienvenida a una función que incluye la huida de una adolescente de su hogar en busca de una vida propia; un circo con malabaristas decimonónicos y un caballo llamado Henry; una súplica por la preservación del amor en la vejez con nietos a bordo; una cita con una mujer con temple que paga la cuenta y se divierte a sus anchas; el progreso en la recuperación de un maltratador con problemas de ira; el estoicismo como vía para enfrentar una vida anquilosada; la confusión de un mal viaje de ácido; la descripción precisa de otro trip alucinatorio a través de cielos de mermelada, flores de celofán verdes y amarillas, taxis de periódico y una chica con el sol en su mirada; una profunda reflexión sobre el despertar de la conciencia con un final sarcástico; y todo ello en compañía de nuestros mejores amigos durante las horas bajas.
La última postal sonora del Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band resume con un estremecimiento pasmoso las noticias amargas de un día cualquiera, fundidas con una visión fruto de la duermevela y un sugestivo mensaje: “Quiero calentarte”. Al final, un acorde en Mi mayor, grabado simultáneamente en tres pianos y un armonio, se extiende hasta alcanzar el más frío de los silencios para sellar un álbum fantástico, resultado de la exploración de territorios insospechados hasta el límite de hacer que todo, en adelante, fuera posible.
Todavía, medio siglo después de su lanzamiento, cada vez que suena el disco, un tiempo espléndido está garantizado para todos.

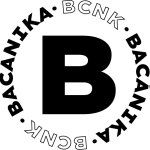
Suscríbase a nuestro boletín
Sin spam, notificaciones solo sobre nuevos productos, actualizaciones.
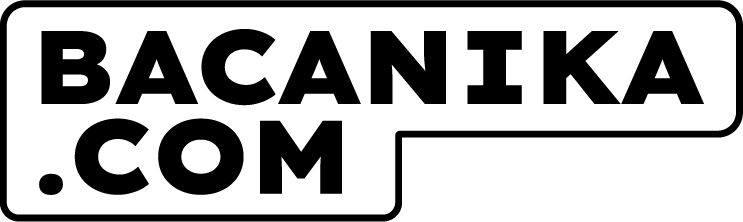
















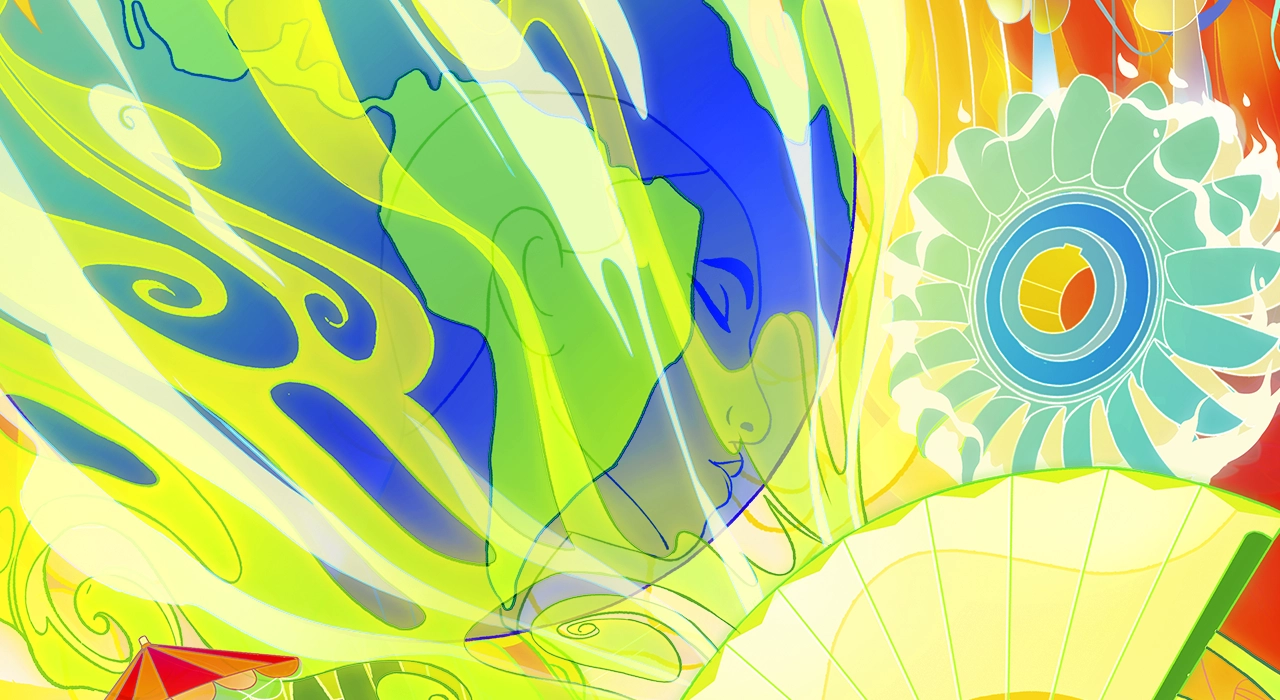









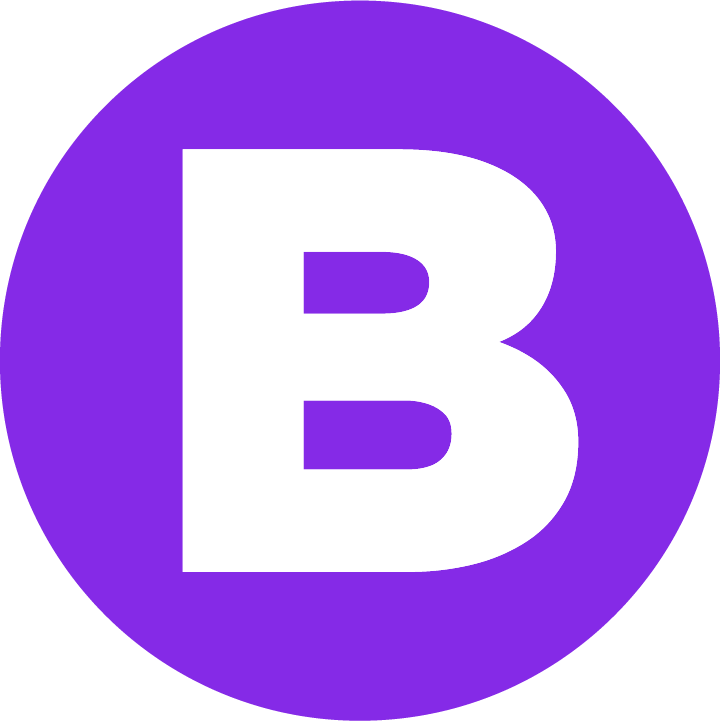
Dejar un comentario