
Una pataleta treintañera
Pocos días antes de cumplir treinta años, el autor de este artículo empieza a sentir la crisis que se avecina: una mezcla de balances agridulces y expectativas enrarecidas, que para muchos se repite a los cuarenta, a los cincuenta, a los sesenta…
Así comienza mi crisis de los treinta: con la conciencia salvaje de que el tiempo es implacable. Estoy a un par de semanas de cumplir años otra vez, una más, como si la última no hubiera sido hace poco y como si al pensar en ella no tuviera esta sensación extraña de estar adentrándome en un loop cumpleañero: otra linda comida familiar, de nuevo la promesa de pasar muchos más cumpleaños juntos, los besos, los regalos, el cariño, el cansancio, el sonido de los relojes que cabalgan inmisericordes trepando por las paredes, la certeza de que hay lugares a los que ya no llegaré en la vida o de que hay anhelos que no dejarán de serlo.
Supongo que también les sucede a los de cuarenta y a los de cincuenta y a los de sesenta. Algunos nos levantamos un día dándonos cuenta de que estamos caminando sobre una línea delgada que atraviesa un único paisaje que nos conduce al mismo árbol y a la misma tienda y a la misma casa y a la misma calle sin apenas notar que por ahí pasamos días atrás. Dice Rilke en un par de versos que vive su vida en círculos crecientes que se abren sobre las cosas y que quizá no logre completar el último. Más o menos así se siente este momento. Solo que tal vez los círculos no se están abriendo sobre todas las cosas del mundo sino únicamente sobre unas pocas.
Eso pienso ahora que estoy viviendo los últimos días de mis veinte, la edad de oro según dicen todos aquellos que aún viven en sus veinte o del recuerdo de sus veinte. Alrededor veo cómo las personas con las que estudié en el colegio o en la universidad van entrando en esa nueva etapa que son los treinta con fiestas estrepitosas y algo de esperanza por lo que llega, pero cagados del susto por lo que se va. Y lo que se va no es otra cosa que el puto tiempo. En gran medida en eso consiste la crisis: suponer que llegamos a una edad en la que por obligación debemos preguntarnos qué hicimos durante el trayecto hasta acá, como si este fuera el destino final.
En buena medida, sobre eso giran las conversaciones susurradas de quienes atraviesan la crisis como si se tratara de una tormenta. Normalmente hablan sobre lo que han hecho y lo que no han hecho hasta el momento. ¿Acaso la vida no está para algo más? ¿Los treinta y los cuarenta y los cincuenta y los sesenta no pueden significar algo distinto que ese recuento de bajas? Es una lógica militar perversa: cuántos sueños lo lograron y cuántos se quedaron en el camino.

Muchos no entendimos que el tiempo nunca ha estado vacío. El virus nos regaló cruelmente la oportunidad de vaciar el tiempo de tanta basura con la que lo hemos llenado. Eso siento ahora que estoy a punto de cumplir treinta: mi crisis comienza porque me doy cuenta de que necesito alivianar el tiempo. Quitarle cargas dolorosas. Seguramente cuando cumpla treinta y cinco o cuarenta pensaré otras bobadas. Pero ahora entiendo que, con tantas cargas familiares, amorosas, profesionales, académicas, el tiempo avanza como un camión dispuesto a embestirme ante el menor resbalón en el andén. Siento que avanzo en círculos crecientes que se abren sobre unas pocas cosas y quizá tampoco alcance a completar el último, porque siempre habrá un último. Lo que quiero es que los círculos se abran sobre muchas cosas.
Recuerdo que el día antes del cumpleaños número treinta de mi pareja pasamos la mañana en el Jardín Botánico sentados en el pasto tomando el sol. Junto a nosotros había un cultivo de distintas clases de una planta que se llama Pata de canguro y que yo nunca había visto a pesar de ser común. Su tallo es largo y casi no tiene hojas, sino ramas delgadas coronadas por ramilletes de flores tubulares de colores que durante esas horas se agitaron con movimientos ondulantes debido al viento. La escena era un cliché bellísimo. Ahí estaban los círculos abriéndose no sobre algunas cosas sino sobre un mundo. El tiempo se vaciaba sobre nosotros. Ambos habíamos olvidado los fracasos y los sueños perdidos de estas décadas y sentíamos que el mundo se abría y que tal vez podríamos completar ese último círculo.
Mi crisis de edad comienza con el tiempo y terminará con el tiempo. Llegará un momento en que al cruzar la calle no sienta un pellizco y mire alrededor con tristeza y decepción siendo consciente de que llevo tantos años cruzando por la misma cebra. A lo mejor ese día salga del loop cumpleañero. Pero ese día aún no llega. Hasta entonces avanzaré en círculos crecientes que se abrirán sobre unas pocas cosas y quizá no alcanzaré a completar el último; sin embargo, como dice Rilke al final de esa estrofa: “Voy a intentarlo”.


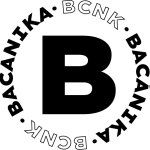
Suscríbase a nuestro boletín
Sin spam, notificaciones solo sobre nuevos productos, actualizaciones.
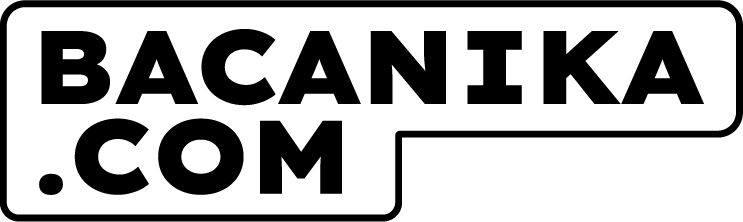
















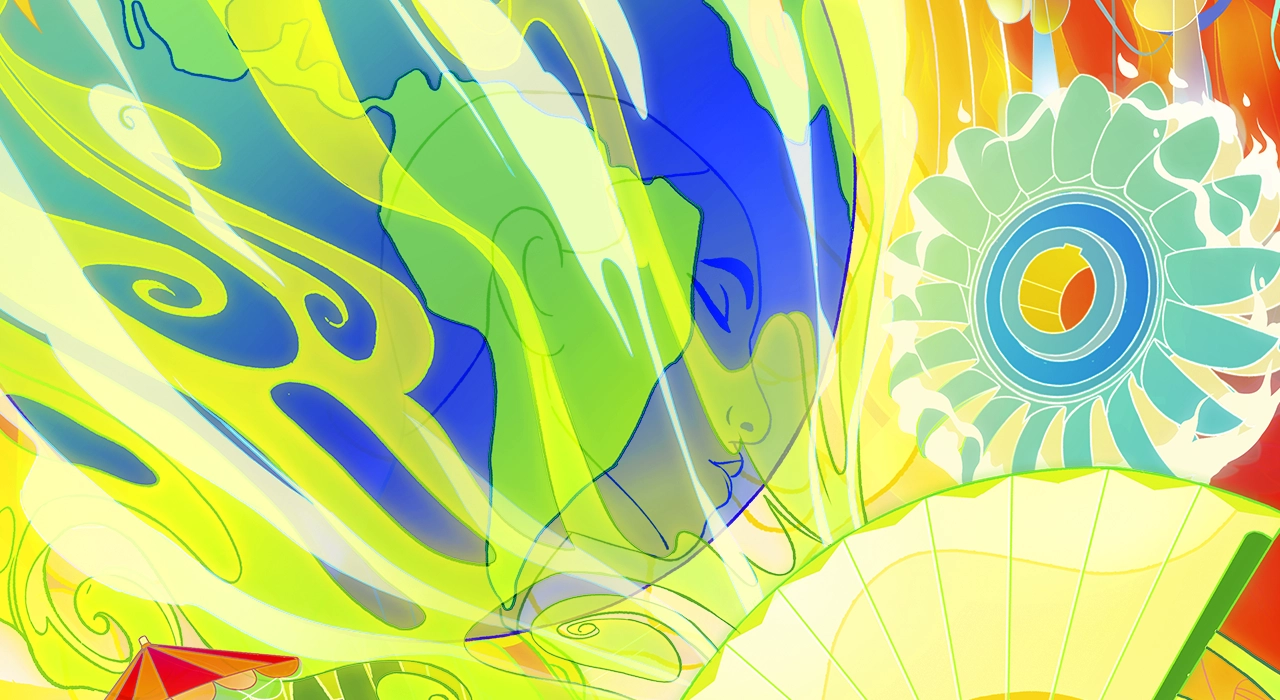









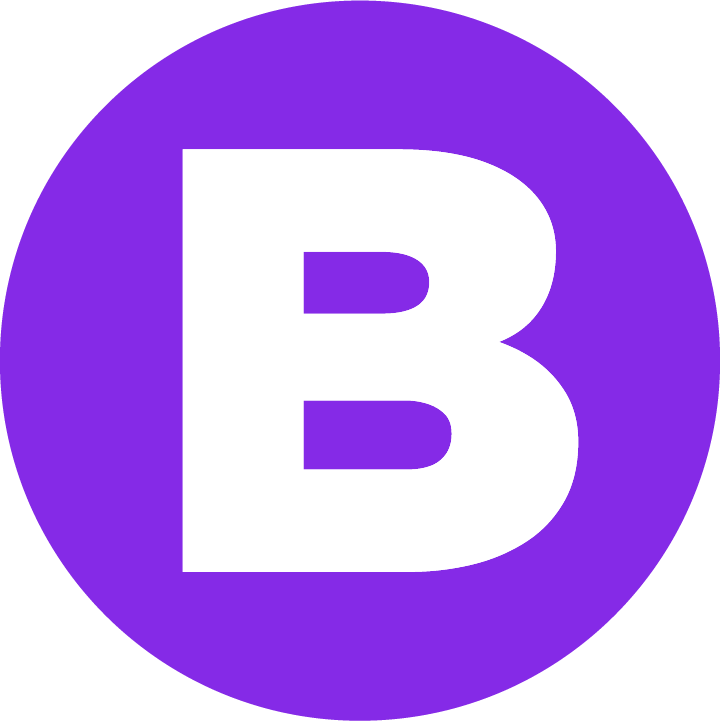






















Dejar un comentario