
Editorial Pollo Frisby
A nadie se le ocurriría hoy ir a buscar un libro para su hijo en Pollo Frisby. Pero hace un par de décadas, la cadena de restaurantes fungió como editora de colecciones infantiles en su natal Pereira, tierra de poetas y pollo apanado.
El día que descubrí que a pesar de ser niño también tenía derechos, llevaba una presa de pollo frito Frisby en una mano y un libro de colorear en la otra. Esos pequeños libros, que la cadena de restaurantes pereirana entregaba en sus aniversarios por la compra del combo familiar, me abrieron la mente a conocer historias, leyendas y narraciones que devoraba con las manos untadas de pollo, miel y salsa de tomate.
Ir a Frisby era el premio para casi todo lo importante en la casa. Servía para compensar las mil horas aguantando la misa dominical con sumisión y humildad, para felicitar por las buenas notas en la escuela y como mecanismo de resolución pacífica de conflictos entre hermanos.
Durante esa época ir a Frisby se convirtió en un momento de bienestar colectivo, en un símbolo de abundancia y buen ánimo familiar. Para mí empezó a tener un significado adicional cuando aprendí a leer. Estaba descubriendo el lenguaje escrito, las palabras, las frases y sus significados por tanto tiempo ocultos como si se tratará de códigos indescifrables. Y al entender por fin lo que decían los letreros en las calles, en los periódicos que leía mi padre, en las revistas de los salones de belleza y los almacenes, llegó a mis manos al mismo tiempo que el pollo apanado un libro pequeñito, de un papel delgado, con dibujos a color y con los cuentos infantiles más famosos.

La primera colección que conocí y que aún no podía leer estaba integrada por unos libros en miniatura, del tamaño de una caja de fósforos, que no he vuelto a ver. Esta serie incluía narraciones infantiles como “Los tres cerditos”, “Caperucita Roja”, “El gato con botas”, “El renacuajo paseador” y “Mirringa Mirronga”. Los libros estaban impresos en un papel barato pero colorido y tenían una textura suave al tacto de un niño. Mis padres solían leerme los cuentos mientras terminábamos de comer y luego, al llegar a casa, yo los repasaba con la mirada mientras intentaba recrear la historia con las palabras que recordaba.
Hace unos días recibí en calidad de préstamo varios ejemplares de cuatro de las colecciones que había leído de niño, de manos del profesor Jaime Ochoa, un lector empedernido en cuya casa ya no cabe ni un libro más. Sabía que el profe Jaime tiene libros por montones y cuando le pregunté por la colección me dijo sonriente y con algo de nostalgia que la conocía y que tenía algunos ejemplares. Me habló ampliamente de los escritores y los editores que le dieron vida a esta iniciativa de regalar literatura para los niños que visitaran Frisby, en lugar de entregar juguetes de plástico como empezó a ser la moda en otras cadenas de comida rápida.
Frisby fue fundada en 1977 en Pereira por don Alfredo Hoyos Mazuera y doña Liliana Restrepo Arenas, ambos aficionados a la meditación y a la lectura de Kant. Empezaron con un local en el que vendían pizza, una novedad para la Pereira de la época, pero fue el pollo apanado el producto que enamoró a los pereiranos y que unos años después se ganó el paladar de las familias de Cartago, Armenia, Manizales, Medellín y Bogotá. Hoy hay restaurantes de Frisby desde el Caquetá hasta la Guajira, lo cual constituye un orgullo para los pereiranos que tienen en esta compañía uno de los referentes más importantes de emprendimiento local.
Para el cumpleaños número diez de Frisby, en 1987, lanzaron la segunda colección que conocí. Esta vez los libros eran un poco más grandes, mejor papel y la portada plastificada garantizaba que las manos untadas de grasa no dañaran los dibujos. Pero lo mejor de todo era que yo ya podía leerlos solo. En esa colección llamada Colombia Indígena, compuesta de diez ejemplares y escrita por el historiador pereirano Hugo Ángel Jaramillo, descubrí que antes de que existieran las cosas y la ciudad que veía existieron en estas tierras otros pueblos (Chibchas, Quimbayas, Tayronas, Tumacos, San Agutines y Pijaos), que fueron nuestros ancestros, que adoraban a otros dioses, que vivían en armonía y paz con la naturaleza a pesar de que debían trabajar muy duro para sobrevivir. Gracias a esas lecturas, aprendí que estos pueblos fueron nuestro pasado, que eran personas como nosotros y no animales o brutos como lo sugerían los comentarios racistas de mis tíos y primos. Llegué a pensar que estas personas que describían en los textos aún debían vivir en sus territorios, como lo contaban el pollo Frisby y Pipiolina, personajes principales y narradores de la colección.
Fue hasta la siguiente serie, conformada por diez ejemplares, cuando me di cuenta de la terrible verdad: hubo otro periodo llamado la Conquista en el cual viajeros españoles ataviados de armaduras, espadas y crucifijos invadieron los territorios de los pueblos indígenas y los masacraron sin pudor. También contaba esta colección el periodo de la Colonia, los comuneros, el proceso de Independencia, las batallas heroicas por la libertad en Cartagena, Angostura y Cúcuta, así como las gestas de los Llanos, la batalla de Boyacá y la lucha del héroe Mulato José Prudencio Padilla. En esta nueva historia ya no existían “los indios”, como los llamaban con insistencia en los textos, ni siquiera los niños, las mujeres y los negros que mencionaban en la colección anterior. Solo existían los españoles y los criollos, los crucifijos y las iglesias, los soldados y los héroes de las batallas que nos dejó la Independencia.

Aún no he podido saber de quién fue la idea de estos libros. Lo que sí sé es que en las solo diez o quince páginas que tenía cada ejemplar, Frisby logró sembrar en muchos pequeños comedores de pollo el hábito de la lectura y convertirse para muchos niños y niñas en el primer acercamiento a la historia, deportes, mitos y leyendas de Colombia.
Yo tenía ocho o nueve años y de algún modo esta historia que descubrí en una caja de pollo frito durante varios domingos familiares en el periodo de la bonanza cafetera me marcó. Esos domingos olían a cargas de café seco para llevar a los depósitos y a las trilladoras que han ido desapareciendo con el tiempo. Olían a la loción de mi mamá y mi papá, que se ponían su mejor pinta para ir al pueblo. Olían al sahumerio de la misa y al dulzor apanado del pollo frito Frisby. En medio de esos aromas empezaron a surgir las preguntas y la necesidad de saber un poco más sobre nuestro pasado, dudas que se clavaron como una espina en mi mente grecoquimbaya.

A punta de la lectura de estas ediciones y de un consumo casi religioso de pollo frito con miel, arepas fritas y papas con guacamole, se fueron fortaleciendo mis ganas de leer todo cuanto cayera en mis manos.
Fue en la tercera entrega de la colección, publicada en 1991 y escrita por Gabriel Ángel Ardila con motivo de los 15 años de la compañía, donde descubrí que los niños, las mujeres, los indios, los negros y hasta los animales que protagonizaban esos libros tenían derechos. Que a pesar de que en la Colonia los invasores españoles habían esclavizado a indígenas y negros traídos a la fuerza de África, obligándolos a creer en su Dios y a ir todos los domingos a misa, en ese momento eran libres de hacer y pensar lo que quisieran sin que por ello debieran ser discriminados. Descubrí, además, que las opiniones de los niños y niñas son muy importantes. Ese día también entendí que debía rebelarme. Me paré de la mesa decidido con mi libro en la mano y declaré mi primera independencia: No volveré a aguantarme una misa más y, aun así, tengo derecho a comer pollo frito Frisby los domingos.

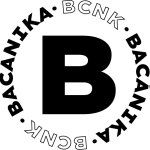
Suscríbase a nuestro boletín
Sin spam, notificaciones solo sobre nuevos productos, actualizaciones.
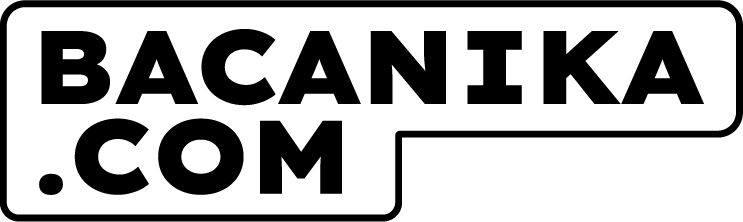


















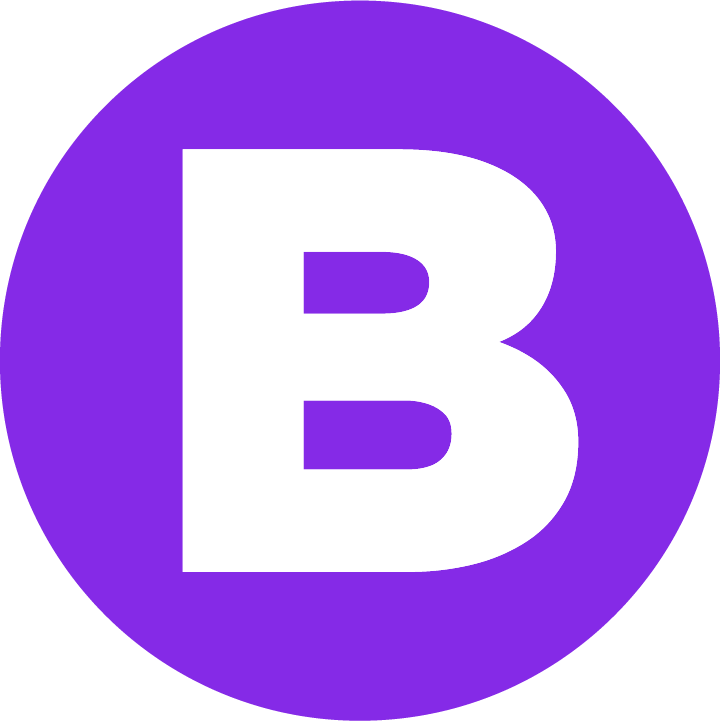









Dejar un comentario