
Trazos de Mocoa
Los niños de Mocoa dibujan para pasar los días. Los adultos, los que quedan, hacen filas o hablan de Donald Trump y Venezuela para evadir sus propias penas. Una voz anónima cuenta cómo se vivió ese momento exacto en el que el agua arrasó con todo. Esta crónica retrata una Mocoa una semana después de la tragedia del pasado marzo.


I
a vegetación domina todo el campo visual que cubre el ancho ventanal del autobús en el que rodamos hacia Mocoa, capital del Putumayo. Hay prados, montañas, rocas, riachuelos y nubes bajas. De tanto en tanto aparecen pequeñas casas, en su mayoría de madera y techos de zinc, con flores y objetos regados a la entrada: juguetes y herramientas comidos por el tiempo, y también alambrados y animales como lanzados desde el cielo para salpicar el verde de la grama y los árboles, que a esta hora, siete de la mañana, brillan de forma intensa gracias al sol que comienza a subir.
A medida que nos acercamos al municipio de esta catástrofe reciente, producida por las lluvias y la crecida de los ríos Mocoa, Mulato y Sancoyayo el 31 de marzo de 2017, asoman colegios, estaciones de gasolina, restaurantes desvencijados, iglesias diminutas. El monte a cada lado y el vacío. La carretera de siempre. Estamos a una hora y media de la ciudad y vamos a trabajar con madres y niños que, hace apenas una semana, perdieron más de lo que se puede describir con palabras por culpa de esta misma naturaleza que ahora parece bendecir la mirada y arroparla con delicadeza.
Los primeros rasgos del desastre, en la vía perimetral hacia Mocoa y antes de llegar al lugar más afectado, son el barro y las piedras y la madera hecha pedazos. Se intercalan zonas y construcciones en buen estado con espacios cubiertos por los restos del derrumbe: cementerios de troncos y ramas, montones de rocas de gran tamaño. A lo lejos, tenue, el rumor de las aguas de los ríos y quebradas.

En plena entrada a la ciudad, junto a las vigas, placas, estructuras de acero, volquetas y grúas, hay efectivos y funcionarios uniformados levantando un puente de acero enclavado en enormes bloques de cemento fresco, muy cerca de la estación de servicio La Reserva.
Aquí se derrumbó un lote grandísimo que dejó taponada la quebrada. Pa’llá se había hecho una laguna y eso el agua brillaba así. Hasta que acumuló toda esa agua y cuando ya se llenó, esa agüita fue la que nos avisó, la que se pasó por encima. Porque primero estaba la luz, clarito, así, y el agua nos daba a las rodillas a nosotros y era clarita. Después, a lo que bajó un agua como mugrosa, ahí era yo el que le decía a los hijos: “¡Muévanse, muévanse, que nos vamos a ahogar!”. Y mi hijo me dijo: “¡Nah, esa es una creciente más!”. Y fue cuando sí le dije al hijo: “Le voy a soltar el perro”, y fui y solté el perro y cuando yo miré que ahí en ese momento pasó eso y la casa la tumbó y ellos se quedaron adentro. Se quedaron cuatro... Uno dice que se alcanzó a salvar, dice que lo rodeó un palo de este lado y otro de este y que se fue en los palos. ¡Y hágale pa’bajo! Y eso dice que lo subió por encima de esas casas de tres pisos y que los mandaba a todos pa’bajo.
 II
II
En Mocoa la gente hace filas, distintas filas. Para ponerse vacunas y recibir donativos y anotar los nombres de sus familiares desaparecidos, o para apuntarse a la esperanza de recibir una nueva casa. Una casita, suelen decir. Cuando se refieren a lo que perdieron entre corrientes de lodo y rocas y árboles desencajados de raíz, por lo general, estas víctimas usan diminutivos. Hay muchas viviendas en perfecto estado, que no sufrieron ningún daño. Hay comercios abiertos porque siempre, después de la muerte, la vida sigue: peluquerías, tiendas de mascotas, de venta de ropa o comidas, de servicios en general. Hay gente que compra, gente que está destrozada y gente que está impactada pero casi intacta.
En las calles son visibles las cajas y bolsas de colores con materiales y alimentos que llegan de todas partes del país. Por estos días, estas mismas calles y aceras están cubiertas por una capa de polvo de tierra: el aire es de un marrón puntillista; dependiendo del lugar por el que se camine hay que entrecerrar los ojos. Muchas personas usan tapabocas. Ruedan muchas motos y tractores que remueven escombros, camionetas con guayas, camionetas con ayudas, camionetas de la Cruz Roja, camionetas de los organismos oficiales del Estado. En casi cada esquina hay policías y militares. Y más motos y más camionetas. Eventualmente se ve a los bomberos descargar agua de las mangueras de un camión para llenar tanques, baldes de plástico, porque luego de la tragedia el municipio se quedó sin agua. También sin luz. Hay oenegés, muchas. Y líderes comunitarios. Y líderes indígenas. Y más motos. Son la solidaridad y el dolor mezclando sus intenciones.

Ah, y cuando yo me quedé así, porque ya pa’llá no podíamos, pa’cá tampoco, pa’ ningún lado, ahí toca esperar: si era pa’ morir, se moría; y si era pa’ quedar, se quedaba. Entonces, cuando yo me paré en una esquina, en una casa de material, y mi mujer estaba ahí, le digo: “¡No se vayan a meter adentro!”. Y entonces ellas peleaban para que yo me metiera adentro con ellas, les dije que no, porque la casa se puede romper y se llena de barro y se muere ahogado uno. Y me quedé yo parado afuera y ellas se metieron a la casa. Gracias a Dios que no se reventó esa casa. Y ya cuando miré que arriba, más arriba, había unas casitas de techos más bajitos, como esas así, y hacían chin, chin, chin, y yo dije: “¿Y eso qué es?”. Y cuando miro venían puro barro y madera, unos palos de punta, y yo me escondí detrás de la casa cuando eso, zas, pasó por arriba, y cuando yo fui a ver, así había una piedra, así de grande, y ahí mismo la avalancha esa dejó a una señora. Pero yo no sabía todavía que era una señora porque estaba toda tapada de barro. Yo pensaba que era una marrana.
 III
III
—Ahora nadie quiere arrendar cuando hay niños entre los afectados, y tampoco le quieren arrendar al gobierno porque dicen que paga tarde —dice Martha Oyola Olayo, una de las líderes locales del Putumayo. Tiene un trabajo encomiable y un espíritu de lucha detrás de una sonrisa amplia y constante, además de veinte años de labor con la Defensa Civil.
Martha es quien nos recibe para guiarnos entre los albergues para trabajar con los niños a partir del juego. En eso la Fundación Taller de Arte para el Aprendizaje y el Pensamiento (TAAP), dirigida por Gabriela Arenas y Carlos Meneses, tiene un papel clave. Gracias a ellos estoy aquí en Mocoa, para apoyarlos en sus encuentros con los niños. Nos acompaña un grupo de emprendedores: una economista, un fotógrafo que es educador, dos administradores que son empresarios y comunicadores, un filósofo que es carpintero y tiene una fundación propia, una educadora con vocación de ayuda humanitaria. Pura gente que cree.

Arenas y Meneses se reparten las responsabilidades y coordenadas y van con su equipo de apoyo de un albergue a otro hablando con madres, con líderes comunitarios, personal de apoyo. También pintan con los niños, niños que abandonan el silencio, el ensimismamiento o el miedo para decir sus nombres y colores favoritos.
Uno de los primeros ejercicios ideados por Meneses, que es un artista plástico de talante apaciguado y mirada fija, es un dibujo colectivo: pinceles en mano, cada niño debe hacer una forma y el otro la sigue, la complementa.
—¿Quién no entendió? —pregunta entre chistes simples, y repite las indicaciones.
Y ahí van los trazos de una mano a la otra, en medio del orden que rompen los niños, que se equivocan y se entretienen y se cambian de piel, se meten en sus dibujos, pintan sus temores, sus ideas, sus abstracciones, sus sueños, observan los de otros. Un brochazo. Un pincelazo. Un dedazo dulce pintado de lo que hay. Caritas felices, manchones, soles, nubes, ríos, peces. Al final, sobre cada hoja, una lluvia de colores. Y el mensaje, antes de nuevos juegos y experimentos visuales:
—¿Vieron? Estos dibujos los pintamos entre todos. Si trabajamos en equipo, podemos lograr lo que queramos.

Y yo la miraba a esa señora que se movía así, así, y pensaba que era una marrana que se estaba sacudiendo. Cuando miré que era una persona me pegué la carrera. Pero yo pensé que era agua, como las primeras, y no, era un barro espeso que me daba hasta la cintura, y cuando yo fui y la agarré la jalé y con todo ese barrial salió suavecito. Yo la saqué adonde yo estaba y le dije: “¡Estese ahí quietica, no se vaya a mover!”, y sería que me escuchaba o no, sino que yo la miré y ella hizo así, y sería arena o sería espuma pero algo blanco botó por la boca. Y así teníamos también a una niña colgada de una ventana, y ella sí no se bajó hasta que no pasó todo, pero la señora que yo saqué del barro se escapó y se fue. Yo me fui adonde mi señora y le dije: “Pero esa señora cómo estando ya en lo seco se fue y se tiró otra vez al río”.
 IV
IV
En Mocoa y sus alrededores hay casi una decena de albergues, entre oficiales y alternativos. Algunos son administrados por la Policía Nacional, otros por el Ejército, otros por los propios líderes comunitarios o indígenas. Se han instalado en instituciones educativas o en casas comunales. La organización y las ayudas no son idénticas, uniformes, estandarizadas, porque hay personas que perdieron familiares, pero tienen casa; personas que perdieron su casa, pero tienen a su familia viva; personas que tienen casa y familia, pero están incomunicados porque la única vía de acceso a sus hogares quedó tapiada o porque se cayó un puente; personas que perdieron todo. Y también —porque de todo hay cuando hay de todo— personas que no perdieron nada, salvo la honestidad y la decencia o un poco de su dignidad, y por eso se atreven a hacerse pasar por víctimas para recibir donaciones.

En los albergues que coordinan las instituciones oficiales, por lo general los más espaciosos, hay listas con nombres de cada damnificado. Hay carteles con fotos de niños desaparecidos. Apenas ocho días después de la tragedia, hay un intento de organización notable, pero sabemos que intentar no siempre es lograrlo.
Uno de esos albergues está en el coliseo del Instituto Tecnológico del Putumayo, tapizado por unas ciento cincuenta carpas de color verde, en las que los los adultos duermen sus penas y recuerdos recientes, y donde los niños tienen un parque con techo. Cuando llegamos allí, la tarde del sábado siguiente a la tragedia, hay integrantes de por lo menos cinco organizaciones aparte de TAAP: el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la corporación social y católica El Minuto de Dios, misioneros de la Fundación Los Valientes de David, la Asociación de Voluntarios para el Servicio Social (Avoss), representantes del Ministerio de Cultura, ciudadanos organizados sin siglas... La presencia de tantas personas queriendo tender una mano vuelve compleja la posibilidad de articular mensajes claros y concisos en un espacio que cuenta con al menos un centenar de niños.

Allí intenta Carlos Meneses repetir el ejercicio que ha hecho con los chicos de otros dos albergues en la mañana, pero en este lugar la dispersión es mayor. Su voz se pierde en el aire. Unos niños lloran, otros corren, otros son atendidos en círculos más pequeños; algunos, meticulosos, dibujan como si fueran cirujanos de corazón; otros escogen manchar la hoja entera, llenarla de un color oscuro como el lodo, borronear los pincelazos que reciben de ese dibujo colectivo, pero al final todos pintan o se pintan. Conversan. Se miran. Todos juegan, firman con témperas en sus dedos, manchan las palmas de sus manos y las untan sobre el papel, muchos piden más hojas blancas, se concentran a ratos y se distraen con ellos mismos y con su propia diversión. En paralelo, por iniciativa de Gabriela Arenas, la líder de TAAP, las madres dibujan sus sueños. Una de ellas no está pintando. Llora en silencio alejada de todos los grupos.
A unos cincuenta metros, en la zona donde están ubicadas las ciento cincuenta carpas verdes, se forman pasillos, y por ellos caminan los adultos en silencio, mirando los pocos enseres que hay por allí: cunas, colchonetas con sábanas, sillas plásticas. Aún llegan personas de otros albergues para ser reubicadas. Una de ellas es Marlene, quien se queja de la asistencia: relata que la ropa que han recibido no siempre está en buen estado y la comida es irregular:
—Yo perdí mi casita, se me fueron todas mis cositas, todas, pero al menos los niños están bien atendidos —dice. Sus ojos son dos lagunas contenidas.

Hacia la entrada del albergue, sobre una pequeña planta eléctrica, hay enchufes para cargar la batería de los celulares: unos treinta aparatos con sus cables cruzados están puestos allí. Al lado hay un punto de información y un centro de atención médica primaria.
Un funcionario de la Agencia Nacional de Infraestructura, que pide mantener su anonimato, me dice que las ayudas están mal distribuidas. Responsabiliza a las autoridades de la Gobernación y denuncia que ha habido muchas irregularidades, que ellos represan las contribuciones y las manejan de manera turbia. Incluso, afirma que en su propio barrio, llamado El Líbano, desalojaron a los habitantes de sus casas por precaución y la comunidad se ha refugiado en una caseta, pero casi no han recibido los donativos que él, por su trabajo, sabe que sí existen.
Un par de hombres sentados en la entrada de su carpa escuchan noticias desde un radio con pilas y comentan sobre la situación de Venezuela y sobre el bombardeo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a una base militar en Siria. Ellos, que son en este momento la noticia más importante de su país, escogen olvidarse de sí mismos por instantes para hablar con crítica preocupación sobre lugares lejanos, sobre circunstancias ajenas.

Un efectivo local de la Cruz Roja me dice después que “por encimita nos habían dicho que en esos pueblos, los más afectados, vivían unos tres mil habitantes. Hay más de trescientos muertos y unos quinientos reportados como desaparecidos. En la zona de San Miguel se estima que el nivel del lodo alcanzó entre tres y cuatro metros, y han encontrado partes de cuerpos y rocas del tamaño de una casa”. En otro momento, Alex, un hombre joven que nos acompaña en uno de los trayectos, cuenta que su prima vivía ahí, en esa casa que ya no se ve, en ese espacio vacío. Sobre ese montón de rocas. Señala a la nada. No murió, salió justo antes de la inundación, pero vio cómo el río se lo llevó todo.
Y cuando nos quedamos así en silencio, yo dije: “¡Esto ya no fue más!”. El caserío estaba ahí todavía. A esas casas de material no les hizo nada el agua, pero abajo había gente que gritaba “¡auxilio, auxilio!”, eso decían. Y de repente, cuando yo miré una cosa negra allá arriba que venía y eso fue pum, pum, pum, pum, pegué un grito, venía así como pa’donde nosotros, cuando yo pegué el grito esa cosa dio un giro y se fue y agarró las casas de nosotros, las de la gente de ahí, las acabó todas todas y se fue por ahí pa’bajo. Llegó al barrio Los Laureles y lo acabó todo, a San Miguel y lo acabó todo. Y de ahí sí, esa fue la última. Pero yo miraba esas piedras como busetas que bajaban para la terminal.
 V
V
El clima de este Domingo de Ramos es benigno. Un gran número de personas asiste a la iglesia. En una de las aceras de los márgenes de la plaza del mercado popular, todavía lleno de lodo y con varias de sus paredes hechas pedazos por la crecida del río, hoy se ofrecen legumbres, verduras, frutas y tubérculos bajo un sol de las nueve de la mañana que parece más bien el mediodía de un verano atroz.

Muchas mujeres hacen fila para visitar a sus familiares en la cárcel, que sufrió daños parciales. Cuando pasamos frente a la prisión, una de las aliadas de TAAP me cuenta, cabizbaja, que a un preso le permitieron salir para que asistiera al entierro de sus familiares, quienes murieron durante la tragedia. Lo peor, me dice, es que el hombre es inocente. Cuando le pregunto cómo lo sabe, me responde que eso fue lo que le dijo a ella su abogada defensora.
Camionetas blancas van y vienen por las calles de tierra, nosotros nos desplazamos siempre gracias a la colaboración desinteresada de gente desconocida. Hay por todas partes un aire de esperanza, de trabajo comunitario, de ganas. Se notan la reconstrucción, los apoyos, las contribuciones, las ayudas: leches o fórmulas lácteas, agua y bebidas con electrolitos, pañales y papel higiénico, arroz, aceite, lentejas, harina de maíz, ropa, frutas...
Este día iremos al albergue de Campucana y San Martín, dos comunidades que terminaron afectadas por la interrupción de sus vías, aunque las casas quedaron en buen estado. Luis Juansosoy, guardia indígena del Putumayo, me comenta, mientras miramos los destrozos a lo largo de la carretera, que esto era previsible, que ellos, los indígenas, lo habían alertado, que habían convocado a varias marchas y le habían dicho a las autoridades que respetaran a la Pacha Mama, que no construyeran de esa manera: “Cuando la naturaleza se manifiesta...”, dice, y deja la reflexión suspendida en el silencio.

En Campucana hay quince niños sentados en círculo. Esta vez la dinámica incluye plastilinas además de témperas y papel. Los adultos, en su mayoría mujeres, se integran a la actividad. Hacen formas. Todos ríen entre los retos de construcción de figuras geométricas simples, formas de la naturaleza o de la intervención humana. Moldean árboles con sus manos, carros pequeños y coloridos. Una olla, un tenedor y un cuchillo, un helicóptero, una moto. O un animal... Las mujeres escogen puerco, pescado, pollo, pájaro picón. Los niños pingüino, gusano, caracol, tigre, gato, pato, elefante, mariposa…
Más arriba hay otro albergue: el de San Antonio. Se trata de una escuela pública. Allí están una Misión Médica del Estado, gente de la Secretaría Departamental de la Gobernación de Putumayo, y algunas psicólogas de Médicos Sin Fronteras. Las personas son atendidas en una especie de galpón abierto, de cemento con techo de zinc, y en una cancha de usos múltiples. Una asistente psicológica de Médicos sin Fronteras atiende a un pequeño grupo de adultos y adolescentes.
—Estamos tristes por la pérdida de muchos compañeritos —dice uno de ellos.
—Tenemos mucho dolor. Aquí, aquí, en esta zona —dice Zoila, una de las mujeres del grupo, y se toca el pecho.
Otra señora completa:
—A unos nos afectó mucho y a otros no tanto. Tenemos vecinos que han perdido a sus niños, a sus tíos.
Sebastián, un hombre mayor, de gorra y gafas, baja la mirada y dice en voz muy muy baja:
—Se perdieron nuestras cositas... no puedo hablar, me dan ganas de llorar —y entonces llora, le caen lágrimas. A su lado una chica le soba el brazo.
Cuando la psicóloga les pregunta qué cosa los ha hecho sentir mejor, el hombre que llora salta de inmediato:
—Agradecer a Dios porque estamos bien —dice.
Lo mismo Zoila, quien también agradece el apoyo de sus familias. En este albergue todos se refugian, dicen, en la oración. Se rotan para cocinar y agradecen la ayuda externa porque, afirman casi en coro: “No nos han desamparado”.

Entonces comienza a llover.
Era una cosa triste ver cómo la gente gritaba nomás de pa’bajo, porque se les mandó agua por aquí, agua por allá, y los cogió al medio. Y eso sí, la gente que la cogía el agua se iba. Se salvó mucha gente porque la gritazón fue mucha. Yo digo que la gente escuchó los gritos y la gente aturdida corría de pa’bajo donde estaba la avalancha. Eso fue aquí en el barrio Altos del Bosque. Nosotros vivíamos ahí. Ya estábamos acostándonos cuando miramos eso. Nosotros nos volamos, pero mi hijo sí no creyó y dijo: “¡Esa es una creciente más!”, y se quedó en la casa. Ya iba a salir, pero despacio, y entonces no alcanzó. Se murieron. Tres se nos murieron. Tengo una nietica de tres añitos y ella ahora, cuando oye harta gente, se tira al piso o sale volada; se salvó, pero quedó como traumatizada.
Al escuchar el testimonio de este señor que ha quedado con vida pero sin casa y sin uno de sus hijos, de este señor anónimo que ha decidido marcharse del municipio y habla con la mirada perdida, que se estremece y se ausenta por segundos; al ver los dibujos colectivos de los niños que son atendidos por organizaciones que se preocupan por su recreación y su cuidado, por su entretenimiento y sus capacidades creativas; sobre todo al reconocer las formas de una alegría que se reinventa, que renace o resucita en los rostros de estos pequeños en medio de escombros y derrumbes, me vuelve a la mente aquella frase del guardia indígena, aquella frase del tamaño de una montaña que cae como piedra, aquella frase que no cierra y que, en medio de una reflexión que parte del silencio, queda suspendida en tres puntos suspensivos: cuando la naturaleza se manifiesta...

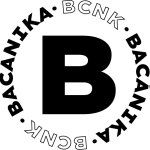
Suscríbase a nuestro boletín
Sin spam, notificaciones solo sobre nuevos productos, actualizaciones.
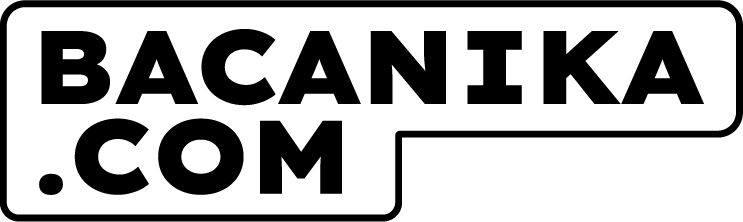






















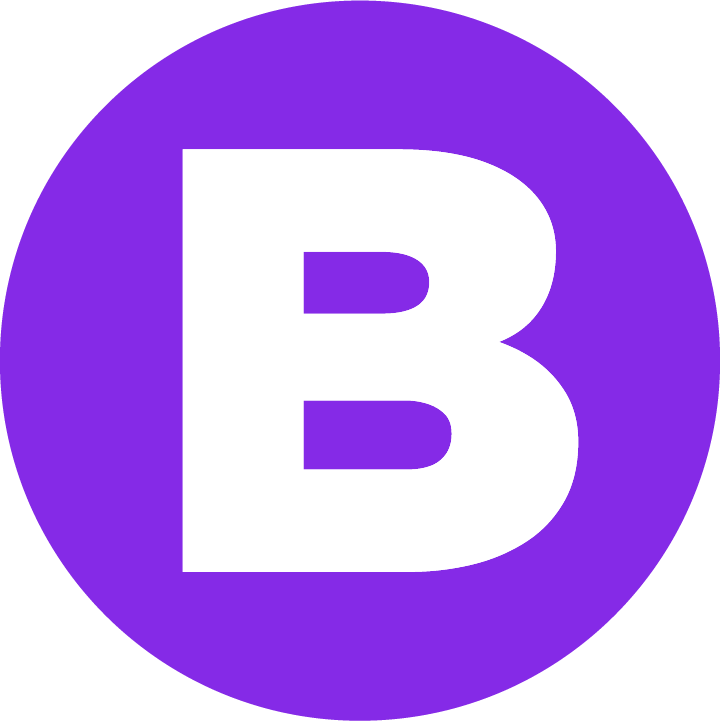







Dejar un comentario