
Vuelo de gavilán, silencio de loro
Lo conocían como Gavilán. Fue un comandante, explosivista e instructor de las FARC. Se vinculó a los ocho años y se desmovilizó hace once. Ahora, con 38, recuerda y escribe mientras busca trabajo. 

n un edificio esquinero de ladrillos en la calle 57, en Bogotá, que hace menos de treinta años fuera propiedad de narcotraficantes, viven hoy o están de paso militares retirados, activos, heridos y un comandante desmovilizado de las FARC de 1,75 metros de alto, pelo corto peinado hacia adelante, piel cobriza, camiseta blanca, de espalda ancha y finas heridas sobre los brazos. En las noches, en una de las sillas plásticas del salón del segundo piso con largos ventanales y un desvencijado jacuzzi usado como depósito, el comandante se encorva y escribe sus memorias.
Infancia miliciana
Nació en Mesetas (Meta). Su casa coronaba una montaña; era un punto estratégico utilizado por la guerrilla como mirador del pueblo. Su padre golpeaba a sus bestias y a sus hijos por igual; si el caballo se movía, fuetazo, si sus hijos no sostuvieron las patas, fuetazo, si la vaca no daba la misma cantidad de leche, fuetazo, y a sus hijos, fuetazo. Se asomaban gestos de cordialidad cuando llegaban los guerrilleros, casi siempre vestidos de civil, y su padre decía “ellos son sus compañeros”. “Parecía un régimen estricto, pero si de verdad lo fuera, no hubiera dejado andar a su hijo con ellos”, recuerda. Recibió palizas hasta que a los 8 años se hartó, se fue de casa y bajó al pueblo a vivir con su tío y sus primos en el centro de Mesetas.
Un mes después, la novia de su primo mayor se enlistó en la guerrilla y su primo la siguió. Luego de unos meses, lo vería uniformado, fornido, con fusil, y junto a su primo, Rogelio: el comandante barbado que con voz recia preguntó “si quiere verme seguido, tiene que organizarse como miliciano, ¿acepta?”. “¡Acepto!”, respondió el pequeño, intentando que su voz infantil sonara segura. Rogelio le pidió subordinarse al comandante del pueblo, el celador del hospital −justo al frente de la estación de policía−. El primer encargo que le hicieron fue vigilar; y mientras lo hacía, era vigilado, a su vez, por milicianos antiguos.
A los nueve años recibió su primer entrenamiento junto a otros seis niños en un campamento cerca a La Julia, una inspección de Mesetas. El comandante Rogelio los recibió en medio de la noche y les dijo “no los voy a meter donde está la guerrillerada porque ustedes son especiales… Ustedes cumplirán labores importantes dentro del pueblo”. Al otro día empezaron los ejercicios: atrincherarse, cubrirse con un árbol, mimetizarse, aprender a prestar guardia −escuchar, moverse lento y no sentarse−, arrastrarse, correr en zigzag, en descenso y en ascenso, caminar encorvado en posición de tiro, cómo cubrir a un compañero, cómo avanzar, avanzar bajo fuego. Luego aprendieron a disparar con una mano, con las dos, de medio lado, corriendo, saltando. Y cuando disparaban, los niños gritaban pum, pum, pum o pao, pao, pao. Fue un entrenamiento para pistoleo con el fin de formar un grupo de limpieza social.
Un ladrón del pueblo, varias veces advertido por la guerrilla de que dejara de robar, con tres hijos, fue su primera e imborrable misión. Llegó a las siete de la noche a la casa del ladrón acompañado de milicianos antiguos. Lo sacaron, lo llevaron cerca al río. A pesar de sentir las manos heladas y temblar, supo apuntarle. Lo miró a los ojos y su rostro se volvió inolvidable: “sólo escuché el primer impacto, los otros cuatro no, estaba impresionado”. Ese ladrón podía ser tachado de la lista de limpieza. El listado fue creciendo a medida que conocía quiénes informaban al Ejército Nacional y a la par fueron asignándole misiones.
Cada seis meses o un año volvía a entrenamiento. Cuando no estaba espiando o vigilando, trabajaba en el restaurante de su tío y en la bomba de gasolina del frente. Descubrió que el Ejército no cambiaba de ruta, era predecible. Normalmente, se vestía con una camiseta esqueleto, una pantaloneta y sin zapatos, humildemente, para no levantar sospechas. Y su padre, por orgullo, nunca no lo buscó; eso sí, de vez en cuando, visitaba a su madre.
Reclutado… Reclutador
Aquel grupo de seis niños entrenados había crecido en edad y experiencia y del mismo modo como fue reclutado −pintándoles oportunidades a otros niños, brindándoles supuestas amistades, presentándoseles a las familias, convidándolos, luciendo las armas, criticando al gobierno, enalteciendo la labor guerrillera−, ellos reclutaron jóvenes y lograron multiplicarse después de nueve años.
Tras una década en la milicia, poco tiempo después de haber cumplido la mayoría de edad, le llegaría la misión de conseguir posada y alimentación a 400 personas para agrandar la comisión que dirigía el comandante Céspedes, que se encargaba de las vacunas en la región. En síntesis, los invitados llegarían en la tarde, dormirían, al otro día harían la reunión y en la tarde volverían a sus pueblos. Durante el encuentro reconoció a funcionarios de la Alcaldía de Mesetas y se sorprendió. Una semana después, regresó al pueblo vestido de civil, como si nada. Al llegar al centro, lo saludaron y se le acercaron a decirle “compañero, acompáñeme que tengo un problema allí”. Al pasar por la Alcaldía, lo saludaron diciéndole camarada. “Me quemaron para enlistarme”, afirma. Entonces empezaron a caer los allanamientos militares a la casa de su tío.
En la mañana del 23 de diciembre de 1995 llegó el tercer allanamiento. No encontraron una prueba para inculparlo, su armamento se ocultaba entre bultos de papa. No creyó salvarse de un cuarto allanamiento y por eso se empezó a imaginar encerrado, torturado, muerto. Se sentía perseguido, así que buscó el consejo de su madre. La halló en el suelo, arrastrada y golpeada por su padre porque los perros se habían perdido. En cuanto regresó su padre, empezaron las discusiones y la alevosía pero su madre los paró y escudó a su padre. Ver el mismo maltrato que cuando tenía 8 años lo volvió a hartar. Sin poder regresar a donde su tío y sin tener otro lugar seguro adónde ir, decidió internarse en el monte. Lleno de rabia porque su madre volvía a proteger a su padre, buscó al comandante que circundaba el pueblo para que avisara de su decisión. Esa noche durmió en Jardín de las Peñas, cerca de Mesetas; al otro día celebraría la Navidad en una discoteca y dormiría con una mujer. A las diez de la mañana del 25 de diciembre, se despidió de ella: una camioneta lo esperaba para subirlo al campamento de La Julia, el mismo lugar donde recibió su primer entrenamiento.
Gavilán o Loro
Un par de meses después recibió su primer entrenamiento de explosivos en el Caquetá. Acondicionaban un terreno de cien metros a la redonda exclusivo para ellos: “en la fabricación no podía haber errores, tenía que ser perfecto. Por eso nos aislaban. Si pasaba algo, nos matábamos solo los explosivistas”. Tenía 18 años, aún no le gustaba usar uniforme y mucho menos gorra, permanecía en camiseta, buzo y sudadera negra, como cuando era miliciano. Cavaban en dirección al objetivo y recubrían el fondo con tablas. Esparcían el detonante y cargaban la bala, fabricada con un tubo de PVC de 3 pulgadas de alto por 2 de largo, relleno de tres tipos de explosivos y balines de acero. Con la regla de una navaja Victorinox contaban milímetros apuntando al objetivo mientras cuadraban los grados en la brújula. Luego de disparar, la explosión dejaba un hueco de aproximadamente cinco metros de diámetro.
Fue uno de los primeros en recibir entrenamiento con cilindros en 1996. “Aprendí que debían estallar a medio o un metro del suelo [para mayor expansión] y no caer al piso y totear”, explica. Por calcular con precisión y no fallar lo empezaron a llamar Gavilán –“no perdía viaje”– y Loro –“casi no hablaba pero prestaba atención”–.
Aprendió a armar lapiceros, cartas y relojes bomba. Le bastaba un tubo o recortar la punta de una bala de oxígeno medicinal para tener un cañón. Sabía soldar con los ojos cerrados, sin careta y sin camisa. Pocos años después sería instructor de explosivistas. Solo necesitaba la materia prima (abono para plantas) para producir, con un grupo de diez guerrilleros, una tonelada de explosivos semanalmente, que se repartía en cinco frentes.
Llegó a tener 110 hombres bajo su mando, “no me mataron ninguno; no tenía viáticos y tampoco comida, así aprendí a llevar una economía”, resalta. Luego de dos años en el monte, por su habilidad, se hizo comandante de escuadra y todos lo llamaban Gavilán. Dice que era cansón: se despertaba dando plomo y se acostaba dando plomo.
Narcotráfico
Gavilán empezó a trabajar en el narcotráfico cuando se montó la zona de distensión de El Caguán, que llegaba hasta La Uribe, donde él estaba. Algunos días ayudaba a contar bultos de dinero. Empezaba a las seis de la mañana y pasaba billetes hasta que le dolían los dedos y sus yemas quedaban negras. No fue de esos guerrilleros que salieron a los pueblos a tomarse fotos. Para ese entonces ya usaba el uniforme. Fue la época que más trabajó: se acostaba a media noche, se despertaba a las tres horas; estaba a cargo de la producción de los explosivos para varios frentes y ayudaba a recolectar la base de coca producida en la región.
Cada semana guardaba tres mil millones de pesos (aproximadamente un millón de dólares de la época) en un par de maletines militares y salía a comprar lo que producían los campesinos en sus chongos −rústicos y precarios laboratorios− hasta juntar alrededor de cuarenta arrobas de base de coca. Los chongos de la guerrilla −estos sí verdaderos laboratorios−, ocupan hectáreas, tienen la capacidad de recibir avionetas y su anillo de seguridad se abre veinte kilómetros. Un aviso por radio bastaba para dispersar guerrilleros, armamento, dinero y mercancías. Más allá de los anillos rondan frentes o permanecen columnas, como la que dirigía Gavilán.
Desilusión
Gavilán creía en la posibilidad de hacer la revolución. Aspiraba a dirigir varios frentes como Jacobo Arenas o Manuel Marulanda. Estudiaba y cargaba su Cartilla de instrucción militar y libros como Trochas y fusiles. Ni siquiera el haber enterrado a su primo mayor –el que se había enlistado por enamorado–, ni el encuentro y el desconsuelo de su tía en el funeral, lo hicieron reconsiderar sus convicciones. De aquella situación, solo supo guardar un papel con un número telefónico.
Las dudas empezaron a surgir una noche que el Negro Antonio –uno de sus superiores–, recordando anécdotas, le contó que una vez recibió un armamento en Viotá (Cundinamarca), viajó por carretera escoltado por la Policía, entró a Bogotá, lo llevaron al aeropuerto y lo embarcaron en un vuelo a Florencia mientras el armamento continuaba escoltado hasta el Caquetá. Poco después, Gavilán vio al Negro Antonio enfermo, llamaron al médico de la Policía, que subió hasta el campamento.
Vinieron después más cuestionamientos. Oír hablar de la finca de Marulanda, como si fuera propiedad privada, le hizo preguntarse: “¿por qué, si esto es de todos? Y si él no le pone el pecho, ¿por qué la finca es para él? O cuando estábamos en la finca de Romaña y queríamos matar una vaca, nos decían que debíamos pedirle permiso y yo decía ¿por qué a él?”.
La desilusión se agudizó cuando fue a recoger munición, diez mil tiros de AK-47, a una montaña por los lados de La Julia, a las tres de la mañana. El camión estaba en medio de la carretera. Descargaron. Gavilán entregó la masa: su parte. Le pareció extraño el porte robusto del conductor. Al otro día le pidieron que desayunara en una cafetería del pueblo con el mismo hombre. Al verse, se presentaron y el tipo le confesó que era policía. “La mentalidad mía fue: ¿Yo desayunando frente a mi enemigo? ¡No puede ser! Nosotros, los que no nos conocemos, nos estamos matando mientras los de arriba están haciendo plata a costillas nuestras. Donde no me muestren eso, yo todavía estaría allá… y pensándolo, para esta fecha, con mi vuelo rápido, estaría en el secretariado”, concluye abstraído.
Huida
“En el monte, si dos hombres se abrazan, si uno le lava la ropa al otro o si duermen en el mismo cambuche, no se piensa con la malicia de la ciudad. Yo llevaba tres meses durmiendo con un compañero y una noche me contó que le habían hecho un consejo de guerra injusto. Él me confesó que si tenía la oportunidad, se iba”. Esa idea ya le rondaba a Gavilán, así que le preguntó: “si hubiera alguien que lo sacara, ¿usted se iría?”. Su compañero le respondió afirmativamente. El tema quedó ahí, porque Gavilán, todo un comandante suplente a la espera de un mejor puesto, listo para ocupar el cargo del que muriera o faltara, no podía levantar sospechas. Tenía 26 hombres bajo su mando en ese momento.
Gavilán se fue con el Mono Jojoy al Caquetá en 2002, cuando se acabó la zona de distensión y comenzaron los combates alrededor de Mesetas y La Uribe. Meses después se desplegó el Plan Patriota apoyado por el Gobierno de Estados Unidos, con más de diez mil soldados del Ejército Nacional movilizados a la zona. En el Caquetá dio sus últimos entrenamientos de explosivos, fue instructor de francotiradores y recibió adiestramiento en enfermería y mando. A mediados de 2003, Gavilán tomó la decisión de volarse. Duró seis meses estudiando su plan. Se hizo pasar por enfermo de varicocele para no hacer fuerza; eso sí, aceptaba realizar exploraciones: salía del campamento a las cinco de la mañana, caminaba hasta la una de la tarde guardando la esperanza de encontrar una salida, pero nada; entonces se devolvía.
Una tarde fue con su camarada a hacer una exploración. Se sentaron frente a frente. Gavilán, con el fusil en las piernas, dijo “hace un tiempo usted me dijo que si alguien lo sacaba, usted se iba”; vino una pausa y remató: “nos vamos mañana”. Su compañero se asustó y Gavilán tomó el control de cada detalle diciendo “de ahora en adelante, no se aparta un metro de mi lado. Se porta juicioso. No tiene derecho a hablar con nadie. Cuando se acueste, me deja su fusil. A las ocho de la mañana nos vamos”. En la noche empacó seis tarros de salchichas, tres libras de azúcar, dos sobres de Frutiño y guardó sus ahorros: 300.000 pesos (358.000 era el salario mínimo mensual en la época). Intentaron dormir pero no lo lograron. Sabían que en la zona estaba el Ejército porque lo habían enfrentado dos días antes.
Al otro día, levantó el campamento y les pidió a sus unidades que limpiaran todo, como si ahí no hubiera dormido nadie. A las siete de la mañana organizó grupos de tres guerrilleros y los mandó a que fueran a recoger novedades. Él, por el radio, les diría dónde encontrarse. Caminó con su compañero entre las ocho de la mañana y las siete de la noche. Cuando se detuvieron, el otro le dijo “creo que nos están buscando. Tengo ganas como de devolverme”. Con voz tranquila, recuerda Gavilán, le respondió “si se quiere regresar, páseme fusil, maletín y brújula”. Se quedaron juntos. Hacía horas se habían salido de la zona conocida y no podían llegar uniformados a la carretera.
Al otro día, a las cinco de la mañana, lo primero que dijo Gavilán fue “¿se queda o se va?”. Escuchó un débil “sigo con usted”. Gavilán le pidió que caminara por delante de él para que rompiera y abriera camino. “A cualquier movida en falso, lo mato”, pensaba. Tenía mil tiros de AK-47, radio, pistola, cuatro granadas, cinco proveedores, puñaleta, otro uniforme, una sudadera naranja y una camiseta esqueleto negra. Llegaron hasta un caserío, El Recreo, dominado por la guerrilla. En ese momento Gavilán advirtió “a mí me matan o me salgo”.
Antes de llegar a la carretera, se cambiaron, aunque seguían con las botas. Luego enterraron todo su equipaje. El pueblo estaba inquietantemente desolado. En una cafetería compraron una Pony Malta y dos panes. Pasó un jeep y el conductor les preguntó si los llevaba. Asintieron. Al ver las botas, el tipo les sugirió comprar ropa para cambiarse pues iban a pasar por retenes del Ejército. En el siguiente caserío Gavilán compró otra camiseta, un pantalón y los zapatos blancos más grandes que encontró, dos tallas menores que la suya. Pasaron por tres retenes y, por suerte, en ninguno les pidieron documentos de identificación. Llegaron a la casa de un familiar de su compañero en Florencia. Gavilán pidió el teléfono y desenvolvió su secreto: el número telefónico en el papel que había recibido de su tía en el funeral de su primo. Su tío contestó, se alegró, no lo alentó a recibirlo pero le pidió llamar al menor de sus hijos, un primo menor que Gavilán, desmovilizado hacía tres años, que vivía en Bogotá y quien lo supo guiar para recogerlo y llevarle una cédula de ciudadanía. Después de tres días encerrado, llegó por él. Gavilán se enteró de que su mamá le había pagado dos misas de entierro porque lo daban por muerto. También supo que cuando abandonó Mesetas, sus familiares fueron desplazados por los paramilitares.
Desmovilización
En el año 2004 llegó a Bogotá temeroso de los ladrones, de los edificios y de la misma guerrilla que se había infiltrado en la ciudad, según le habían contado. “En la selva, el agua cae por entre las piedras y aquí me preguntaba por dónde salía el agua de los edificios. A muchos les di la vuelta completa”, afirma mirando al cielo. Si se formaba trancón sobre un puente, temía que se cayera. “Cuando estuve en el programa, una sola psicóloga atendía como a mil desmovilizados”. Como él, hasta la fecha, la Agencia Colombiana para la Reintegración ha recibido a 17.583 exintegrantes de las FARC. “Además, llegaban personas, haga de cuenta usted, sin pinta de campesinos, y les creían que fueron guerrilleros y les daban plata; en cambio a mí, comandante, con el cuerpo entrenado y recién bajado del monte, no me querían creer. Me hicieron tres pruebas de polígrafo”, lamenta.
Los primeros meses los recuerda con desasosiego. Hubiese querido contar con una guía o un acompañamiento del Gobierno para acoplarse a la ciudad. Por medio de su primo conoció a la Fundación Colombia Herida, “sin ellos me hubiera ido con otro grupo; los elenos, por ejemplo”.
Estos años ha podido sobrevivir gracias a trabajos varios: pinte aquí, corte allá, arregle esto. Nada estable, como quisiera. También ha vuelto a trabajar en fincas. “Me gusta mantener la mente ocupada, me salen ideas fácil y rápido para solucionar problemas. Cuando hago un trabajo, les digo en un minuto por dónde hacerlo. Igual era en la guerra”.
Quiere validar el bachillerato para encontrar un mejor empleo; sin embargo, recuerda que cuando vio por primera vez la tabla periódica, la entendió muy rápido: “donde siga estudiando química sería el fabricante de todo y no me conviene. Dejé de estudiarla”.
En las calles del barrio La Reliquia, en Villavicencio, se ha encontrado frente a frente con guerrilleros que estuvieron bajo su mando y que siguen activos. Los reconoce, los saluda y unos lo han invitado a la casa de sus familiares. Allí Gavilán suelta sus consejos de salirse aunque sabe que “les han metido la psicología de que el desertor no sobrevive. Siempre lo matan llegando a Villavicencio o los paracos lo torturaron y lo mataron. Aquí, afuera, veo la falta que hace mostrar un futuro diferente en el campo, y así no se pensaría en la guerra”, sugiere.
Gavilán se desmovilizó hace una década. En el edificio esquinero de la Fundación Colombia Herida, militares retirados, heridos o activos lo llaman −por el hecho de haberlo sido− Comandante. Hace dos años, luego de salir de la iglesia, conoció a su actual novia, y meses después pidió un préstamo por un millón de pesos para comprar un computador. Aprendió a manejarlo y, desde entonces, en uno de los dormitorios o en el salón del segundo piso, escribe. Reconoce que no tiene buena ortografía pero aun así, escribe. En la oscuridad de la noche solo la luz de la pantalla ilumina su rostro. 

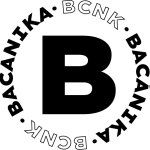
Suscríbase a nuestro boletín
Sin spam, notificaciones solo sobre nuevos productos, actualizaciones.
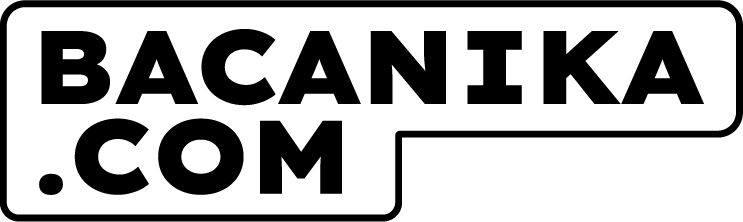





















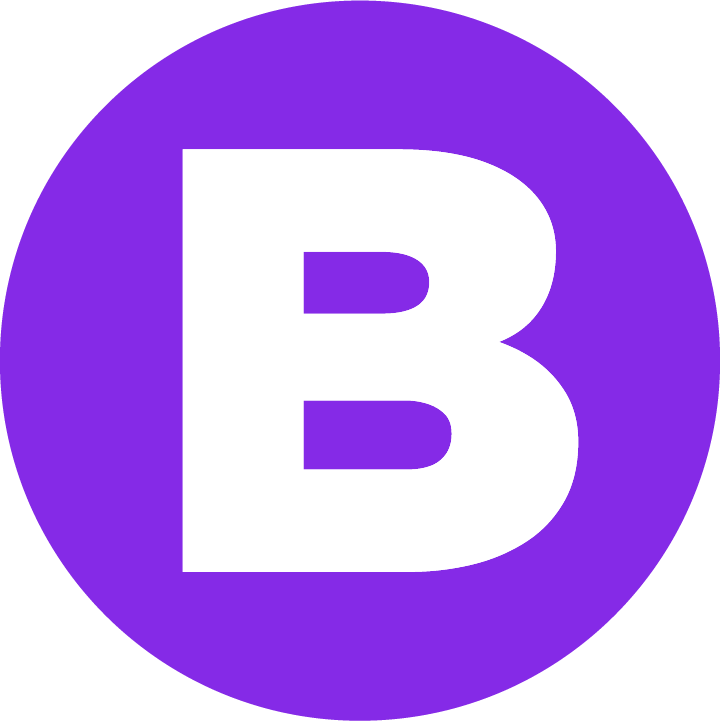









Dejar un comentario