
“El dibujo me encontró a mí”: Zokos
Fue policía, metalero y vendedor de fruta. Al contrario de otros artistas que llevan décadas explorando y consolidando su estilo, Zokos llegó al dibujo hace relativamente poco, pero se enamoró al nivel de darlo todo por experimentar y construir su mundo.


n el barrio San Felipe hay una casa de ladrillo oscuro y rejas color curuba. El piso es de madera y su arquitectura es como la de las casas antiguas de Bogotá que han ido pariendo cuartos de la nada, encadenados por pasillos y escaleras, formando un monstruo de Frankenstein de concreto. En el segundo piso, un cuarto tiene la puerta entreabierta, es el taller de Ricardo Correa Sepúlveda, más conocido como Zokos, ilustrador, grafitero y artista.
El espacio es luminoso y a la vez crudo. Las paredes y los armarios están ligeramente pelados y dejan ver las capas de pintura. Un gato negro con ojos verde menta asoma su cara por el dintel y Zokos se apresura a cerrar la puerta. “Le gusta marcar su territorio”, dice, mientras empuja al animal hacia afuera.
Ricardo mide poco más de metro setenta, y su pelo se riega como un líquido uniforme sobre su cabeza. Sus ojos tienen un aire asiático que se esfuma cuando habla un perfecto español bogotano. “¿Qué más? ¿Todo bien?”. Se pone una capa blanca y se sienta en el suelo. Su delantal de trabajo tiene los números 3634-07.
**

Ricardo creció en una urbanización del barrio Bellavista, en el sur de Bogotá. En aquel tiempo, la ciudad aún conservaba mordiscos del campo y era frecuente encontrar riachuelos, vacas y potreros. Además de entretenerse a lo Tom Sawyer con cuanto bicho y sapo se le apareciera, jugaba fútbol y oprimía timbres de diferentes casas para luego salir a correr muerto de risa.
Además, le gustaba jugar a las escondidas, pero lo disfrutaba aún más cuando el gobierno promovió apagones para racionar energía eléctrica en 1992. Mientras muchos padres les decían a sus hijos que se quedaran en casa después de las cinco de la tarde, él salía con sus amigos y aprovechaban la oscuridad para refugiarse en las sombras.

Desde que era niño lo ha perseguido un libro que no ha podido encontrar: es uno de fábulas de Esopo con ilustraciones en tintas azules y muchos arabescos (si alguien lo conoce o sabe dónde está, no dude en escribirle). Y a medida que fue creciendo, se comió cuanto texto le coqueteó en calles y vitrinas. Los domingos jugaba Mario Bros. con su consola Family y veía películas en VHS de Chuck Norris, La India María o Vicente Fernández, las preferidas de su papá. Además, recuerda el olor de incienso de la Iglesia del Divino Niño Jesús en el barrio Veinte de Julio, a la que iban cada primero de enero para pedirle un milagrito al bebé más venerado de Colombia.
Ricardo tuvo una infancia feliz, eso dice con una sonrisa. Pero cuando hablamos de su adolescencia, mira un cuadro al lado opuesto del taller. Cuando estaba en octavo grado, le dejaron de importar las calificaciones, las anotaciones en el observador o las citaciones a sus padres, se entregó al metal y a la vagancia y con todo y su espíritu de renegado, se graduó a los dieciséis.

Las peleas, los castigos y los conflictos con su papá fueron aumentando, él quería que su hijo se convirtiera en un policía o en un cajero de banco, pero Ricardo ni siquiera había contemplado estudiar una carrera, y entre dilema y dilema, fue convocado a prestar servicio militar, que, según él, fueron unas vacaciones pagas. “Yo estaba de ‘chúcaro’ en patrullas escolares, entonces, me tocaba ir los viernes a Salitre, y cuando terminaba de trabajar, me iba a farrear a punta de vino. En ese tiempo yo estaba como díscolo y uno tiende a juntarse con los que son más pailas. De ahí conservo a un par de amigos muy buenos, pero fue una farra completa”, cuenta.
Al terminar de prestar servicio, no quiso asumir su papel de adulto, pero poco después tendría que enfrentarse al reto de serlo, pues se convirtió en padre de María Fernanda. Cuando nació supo que no podía continuar con el ritmo de vida que llevaba, por lo que comenzó a trabajar como repartidor de domicilios en una frutería y por primera vez se planteó estudiar algo.
Sus papás nunca habían considerado una carrera académica como un futuro para su hijo y aunque él tampoco tenía muy claro qué quería hacer, escogió Tecnología Industrial (aún no sabe de qué se trata). Dos semestres después, decidió retirarse e irse por otro camino con menos números y más imaginación.

A diferencia de muchos artistas que cogen el lápiz desde pequeños y no lo sueltan nunca, Ricardo no se acercó al dibujo hasta que tuvo veintitrés años. Y aunque sus padres no estuvieron muy de acuerdo, decidió estudiar Diseño Gráfico en la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN).
Para su sorpresa, descubrió que era mejor de lo que pensaba y se interesó por explorar procesos y técnicas. A la par, fue testigo de toda la movida del grafiti que se estaba gestando en 2004 en Bogotá, y al ver el contacto del aerosol con las paredes vírgenes, quiso descubrir la magia de rayar paredes. “El dibujo me encontró a mí”, dice.
La primera vez que pintó con una lata, fue en un muro en la calle 106 con 15, donde plasmó el juego de palabras “Bush, bull, shit”, del diseñador francés Alain Le Quernec. Aunque aún no dominaba por completo esta técnica, siguió rayando la ciudad a punta de esténcil con cuatro amigos de la CUN, con los que conformó el colectivo “Zokos”. Esta palabra no es otra cosa que el mote con el que se trataban entre sus amigos. En vez del popular y querido “parce”, ellos se decían “quiubo, zoko”.
“Realmente empezó como ese proyecto de diversión. Rayamos dentro de la universidad, luego nos pasamos a la pared de al frente, después fuimos al centro y se fue creciendo el parche”, relata.

La primera figura que hizo fue un muñeco con el que aprendió a dejar que el aerosol hablara a través de su mano. Pero no siempre ha vivido días gozosos: una vez se cayó y se rompió una costilla mientras pegaba un cartel en un muro de un segundo piso; en otra ocasión, se quedó atrapado en una grúa durante cuatro horas mientras pintaba un mural, y otras veces ha tenido encontrones con la policía.
Al principio le gustaba la adrenalina que sentía al pintar a escondidas, pero, gracias a un marco legal sobre grafiti en Bogotá, se han abierto espacios para que artistas urbanos puedan rayar las paredes. A Ricardo, esto le ha dado la posibilidad de recibir dinero por su trabajo y de hacerlo con más tiempo y dedicación sin tener que huir con su muro a medio hacer por no tener un papel.
Con el tiempo, cada uno de los miembros del colectivo se fue graduando, unos pocos continuaron con el proyecto hasta que Ricardo fue el último caballero que siguió pintando y decidió conservar el nombre de Zokos. En el 2006 se dio cuenta de que tenía otras oportunidades más allá que las de trabajar en una agencia o una empresa por el resto de sus días y en el aerosol encontró algunas respuestas.

“Yo creo que con el grafiti me pasa un poco como cuando estoy pintando en el taller: siempre hay un momento en el que uno se sublima y cree que lo que está haciendo está del putas. No es desde el principio sino más al final, siempre hay un momento de efervescencia que dura como media hora, y siempre que pinto un muro me pasa eso. Eso me parece chévere”, cuenta.
Un personaje crucial para su técnica fue el experimentado grafitero Ospen, quien lo invitó a olvidar la plantilla y a dejar la mano libre. A su vez, el también artista callejero Notable lo alentó a dejar que su muñeca siguiera un trazo completo en grandes formatos. De hecho, Ricardo dice que es negado para piezas pequeñas.

A medida que fue adquiriendo experticia, su vicio no pasó desapercibido entre el círculo de artistas que lo invitó a participar en otros espacios como galerías y muestras de arte. En ese momento comenzó a pintar en otros formatos, y dio el paso del grafiti a la ilustración. Ha hecho proyectos para revistas y carátulas de discos para Macóvhana y la orquesta de jazz Carrera Quinta. “Todavía tengo la frustración de no haber hecho algo con una banda de metal”.
***
Algunas paredes están cubiertas por sus trabajos más recientes: pinturas al óleo, retratos y figuras humanas se secan con el sol y el viento que se cuela por los orificios de los marcos de las ventanas.
Antes, Zokos se decantaba por personajes más surrealistas y paisajes oníricos, pero en el camino decidió darle un vuelco a lo que venía haciendo y comenzó a experimentar. Desde que tomó un taller de esta técnica con Henry González, hace tres años, la textura de la pintura y la exploración del volumen lo han llevado por nuevos rumbos.
Para él, toda idea sale del papel. No importa si es óleo, ilustración digital o grafiti, Zokos tiene libretas gordas en las que el proceso de estos casi diez años de trabajo está guardado sin una mancha de café o de tiempo.

“Siento que lo digital unifica la imagen y son solo dígitos guardados en un disco. En cambio, el trazo a mano tiene impresa la firma de cada persona, es un objeto que tiene textura, que se puede dañar y se convierte en una pieza. La imperfección lo vuelve más real”.
Y es desde el primer trazo en el lienzo, desde la primera mancha que comienza sus cuadros. Zokos lo mira y sigue otra voz, la de su muñeca, y cuando tiene un ritmo, su cabeza empieza a encontrarle formas. Le gusta reflexionar sobre la idea preconcebida y la experiencia de dejar que el encuentro con la pieza en blanco lo guíe en el camino. Las manos sucias también son parte de la obra.
Zokos no sabe si le disgusta el ruido que hace la gente o es solo la gente la que le incomoda a la hora de crear, lo que sí es cierto es que le gusta controlar el espacio en el que está. Tool, Strapping Young Lad o Devin Townsend son sus músicos favoritos.

Después de que se graduó, se empleó como diseñador en la Universidad del Bosque, lugar en el que ha podido participar en proyectos editoriales, corporativos y de ilustración, pero hasta hace un par de años decidió elegir entre un horario fijo y su proyecto y eligió este último. Desde entonces, trabaja desde las ocho o nueve en su sueño, en las tardes ilustra y bocetea por encargo y dicta clases de ilustración y diseño industrial.
****

Diez años después de haber seguido su intuición y haberse entregado al arte, a Zokos no le interesan mucho los reconocimientos pero sí el apoyo de sus papás. Desde su adolescencia, su relación estuvo llena de enfrentamientos sobre su carrera y su futuro, pero el ver que su hijo no solo le gusta lo que hace sino que puede vivir de eso, les ha cambiado el chip.
Zokos comienza a desabotonarse la camisa de trabajo y hace una pausa. “El número 3634-07 que está cosido en este delantal tiene mucho significado para mí porque en este momento mi papá está muy orgulloso de mi trabajo y me da mucha alegría poder pintar con lo que el man trabajaba”, dice mientras retiene un par de lágrimas en sus ojos de japonés.


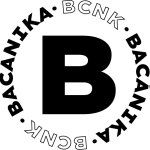
Suscríbase a nuestro boletín
Sin spam, notificaciones solo sobre nuevos productos, actualizaciones.
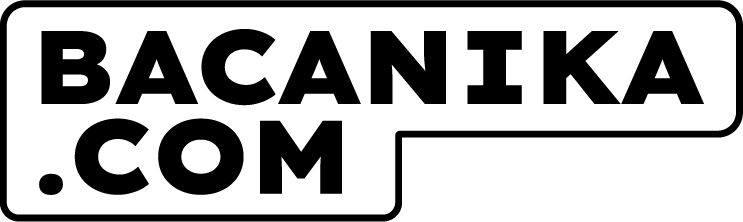















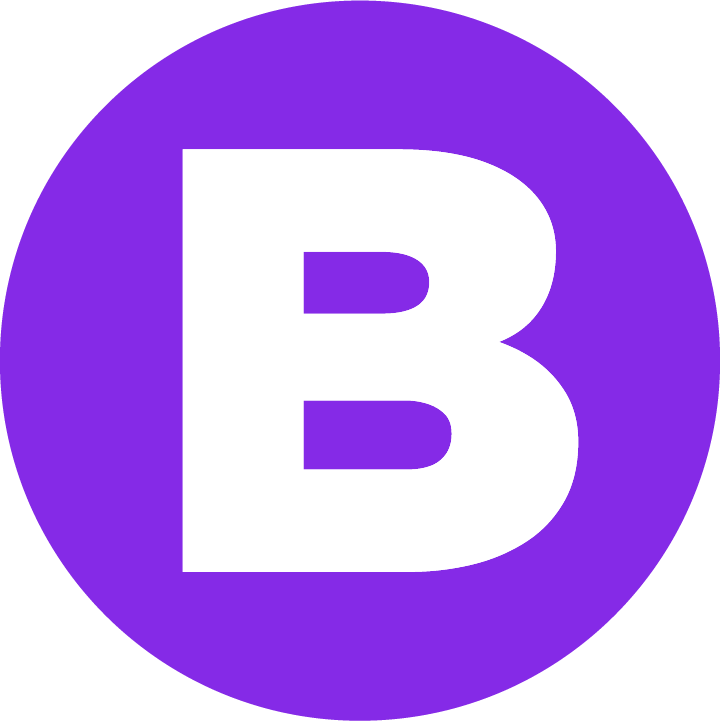









Dejar un comentario