
Colombia 39
La literatura colombiana está llena de voces que publicaron sus textos más potentes, sus obras maestras, antes de los 40 años.
Esta es una pequeña muestra de estos escritores. Esta es Colombia 39.

acer el ejercicio de visitar de nuevo obras literarias leídas con frenesí y escribir una serie de estampas sobre autores y libros canonizados por el paso de los almanaques es lo más parecido que existe a visitar el útero de la infancia y la juventud. La voz personal es el cúmulo de las de aquellos que dejaron marcas y palabras en ella. En el fondo, buena parte del Yo se construye con retazos de amores a medio camino, libros subrayados hasta romper la punta del lápiz, filmes vistos con el corazón en la boca y canciones gritadas en el silencio del cuarto.
Quise torcerle el cuello a la coyuntura y proponer una variante divertida de Bogotá 39: rastreé en nuestra historia nombres cuya importancia literaria se diera antes de transponer el umbral de los cuarenta años. Las pesquisas develaron cosas interesantes, por ejemplo: durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, los novelistas de enjundia rara vez publicaban más de una narración de largo aliento. Esto lo confirman los casos de Isaacs, Silva, Rivera, Zalamea Borda y Cepeda. En esa línea se inscribe, tiempo después, Caballero. También, al revisar los manuales de literatura, comprobé la relativa buena salud de la novela y de la poesía colombianas. Esta idea no se puede aplicar, lamentablemente, al teatro y al ensayo: géneros de momentos brillantes aún no consolidados en una tradición robusta.
En últimas, esta galería pretende hacer de nuestra historia literaria y de sus hitos un elemento palpitante en la conversación social y cultural del país, abriendo las ventanas a un conjunto de autores de importancia indudable. Un abrebocas de lectura.
Isaacs, el paraíso perdido
Jorge Isaacs (1837-1895) lo supo bien: el paraíso es un lugar ajeno a la historia. María (1867) —su única novela y fuente de prestigio, publicada a sus 30 años— narra los contratiempos de un amor casto entre dos primos adolescentes. Algunas de las mejores escenas eróticas de las letras nacionales se encuentran en sus páginas: ¿cómo no estremecerse en estos tiempos de Tinder al ser testigo de las seducciones ingenuas y líricas de Efraín y María? ¿Quién no sonríe con gesto tierno al ver a los enamorados intercambiar besos usando de mensajero al hermano menor de Efraín?
María es el primer best seller de la literatura colombiana: editado a lo largo y ancho del continente americano, el libro le granjeó gloria a Isaacs, no así fortuna. Paradojas del azar: hasta hace poco la efigie del novelista adornó uno de los billetes de más alto valor de nuestra economía. Sí, él que murió presa de un estado muy próximo a la miseria.
Hace ciento cincuenta años salió del taller litográfico de los hermanos Gaitán el primer tiraje de una ficción destinada a ser leída por varias generaciones. Los años cambiaron a Isaacs: de joven conservador pasó a ser liberal ferviente en la adultez, uno de los primeros neogranadinos en aceptar públicamente las teorías evolucionistas de Charles Darwin. Un poeta materialista, lo llamó con deliciosa inquina Miguel Antonio Caro.
Silva, la cita con el cañón humeante de un revólver
La muerte alcanzó a José Asunción Silva (1865-1896) a los 31 años, antes de que las musas tejieran en su cabeza la corona de la posteridad. Con unos cuantos poemas y una novela publicada tras su fallecimiento, De sobremesa (1925), el señorito bogotano —más diestro para sortear con fortuna los rigurosos rituales de los salones parisinos que las contingencias de una empresa familiar y los sube y baja de los empréstitos financieros—, inscribió su nombre en los libros de la historia colombiana y estampó su rostro de barbas cuidadas en los billetes de cinco mil pesos.
Todo en la vida de Silva aspiró a rozar las alas de lo sublime: en un viaje marítimo perdió el primer borrador de De sobremesa, ficción a la cual le invirtió buena parte del tiempo hurtado a sus faenas de secretario de la Legación Colombiana en Caracas. No hay en la novelística colombiana dos destinos tan distintos como los de Silva y José Fernández, el poeta protagonista de la novela. Fernández encarna los sueños de Silva: apuesto, consagrado a los oficios del arte, millonario y bendecido por la fama. Mientras Silva fue ninguneado por sus coetáneos con el apodo de “José Presunción”, Fernández recibió el aplauso casi unánime de sus colegas y amigos, quienes lelos le escuchaban leer las anotaciones de su diario tras la pista de la evanescente Helena.
Bastaron 31 años para hacer de Silva el poeta más importante del siglo XIX colombiano. El día previo a su suicidio le pidió a su médico de cabecera pintarle el lugar exacto donde bombeaba su corazón: un gesto de bello y ridículo romanticismo.
Rivera, la selva devora
Nadie tan rebelde y explosivo como Arturo Cova, el personaje central de La vorágine (1924). Expulsado de Bogotá por consumar sus amores con Alicia antes de la bendición del cura y del notario, Cova viaja a las extensas llanuras colombianas en busca de un destino acorde con sus quimeras de grandeza. ¿Qué encuentra el joven poeta? Lo de siempre: el rostro del terror. Tal vez la frase inicial de La vorágine tenga la fuerza equivalente de un sopapo en la mandíbula: “Antes de que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia”.
Publicada en el ocaso del largo bostezo de la república conservadora, La vorágine lleva al lector a sentir en carne propia el asedio de los zancudos, el cansancio de las caminatas por la manigua y la rabia al ver el látigo de los capataces dejando huellas de sangre en las espaldas de los peones.
Otra historia, igual de trepidante a la del libro, es la de la travesía de José Eustasio Rivera (1888-1928) a Nueva York para ultimar los detalles de la adaptación al cine de la novela: allá murió el autor cuyo cuerpo fue embalsamado y emprendió una romería por medio continente acompañado por el fervor de los lectores. Sus restos descansan en el Cementerio Central de Bogotá. ¿Y los de Cova? No se sabe: fueron devorados por la selva junto a los de su pequeño hijo.
Zalamea, las sirenas olorosas a aceite de coco
Muchos hoy recuerdan a Eduardo Zalamea Borda (1907-1963) por ser quién le abrió las páginas del suplemento de El Espectador a un joven que ya llevaba en su cabeza las crónicas alucinadas de la familia Buendía.
Zalamea es el autor de la singular novela Cuatro años a bordo de mí mismo (1934). Las cuartillas de esta ficción destilan erotismo y crueldad. Las indias de La Guajira hacen perder la cabeza a un joven Ulises bogotano. Harto de la rutina del crucigrama de calles santafereñas, un muchacho parte con rumbo al desierto, ese punto de peregrinaje de los extraviados. Allá, en las rancherías, no hay agua ni pan: hay sal (mucha) y el encanto del abismo. La muerte y la mujer son hermanas gemelas en este libro: la vida se contrae en espasmos parecidos a los de la tumba. Las hembras fatales dibujadas por Zalamea son, si cabe, más afiladas y agrestes que las del cine noir: no poseen la cosmética del glamour, pero sí el llamado de la carne y la savia. Pocas novelas colombianas impregnan al lector de una tristeza semejante a la que Zalamea desparrama en su obra. Comprensible: la escribió transido por el dolor de las muertes de Mimí Roa, su primera esposa, y de su bebé. El libro recién publicado entró en la lista de las lecturas prohibidas por la Iglesia católica.
Cepeda Samudio, todos quedamos a la espera
Álvaro Cepeda Samudio (1926-1972) –llamado por amigos y compañeros de juerga con el mote del Nene–, era una carcajada ambulante, al menos así lo recuerdan quienes se cruzaron en su camino. El Nene fue el motor y la dicha del grupo de Barranquilla. Pionero del periodismo narrativo colombiano –basta recordar la formidable entrevista que le hizo a Mané Garrincha–, Cepeda lució sus destrezas narrativas en La casa grande (1962), la novela anclada en la masacre de las Bananeras que bucea en la mentalidad caribeña, y en el libro de cuentos Todos estábamos a la espera (1954). En parte gracias a él, a su entusiasmo, los maestros gringos –Faulkner, Hemingway, los principales– les enseñaron a los escritores de aquí algunos trucos para contar con eficacia las desmesuras del continente.
El Nene codirigió con García Márquez una película surrealista, filmada en blanco y negro, La langosta azul (1954): una fiesta en la que participaron Enrique Grau, Cecilia Porras y Nereo López. Su personaje literario más conocido es Juana, esa chica de cabellos de oro que le escuchó al autor de Cien años de soledad la historia del hombre gordinflón de la avena Quaker y se obsesionó con el juego óptico de contar los miles de cuáqueros que sostienen latas de avena. La prosa de Cepeda Samudio es una constante tomadura de pelo a las convenciones racionales y a los tópicos de la literatura colombiana de la centuria pasada.
María Mercedes Carranza, un violento despertar
Acunada por los versos de su padre, el poeta Eduardo Carranza, María Mercedes (1945-2003) nació tres años antes de desatarse el apocalipsis nacional con la muerte de Jorge Eliécer Gaitán. Criada en la España de Franco, la poeta desde muy pronto mostró sus aptitudes para la lírica y la gestión cultural: a los 20 años dirigió Vanguardia, el suplemento literario de El Siglo. A los 27 publicó Vainas y otros poemas (1972), una muestra de sus dotes.
Sus poemas son alaridos ante la mugre y el dolor que se apoderaron de Colombia durante su frenético periplo vital: ella vio de cerca los estragos del sinsentido. Predominan en sus líneas el gris del esmog y del aguacero, y el terracota de los ladrillos de las casas amontonadas en los cerros. También se perciben pinceladas del verde: más intuido que visto.
El secuestro de su hermano Ramiro fue el puntillazo de una vida volcada a los asuntos públicos: ella hizo parte de la Asamblea constituyente de 1991 y fue el motor de los primeros años de la Casa Silva. A los 58, apuró la cita con la muerte, dejando a su paso poemas vigorosos, síntomas de un violento despertar.
Caballero, la búsqueda del poema
Para Roberto Bolaño hay dos tipos de poetas: los adolescentes y los padres de familia. Ignacio Escobar –el personaje central de Sin remedio (1984), la única novela publicada por Antonio Caballero (1945) a los 39 años– se ajusta a la perfección a la naturaleza de los primeros. El emblema de los poetas adolescentes es Jean Arthur Rimbaud. Escobar procuró acercarse a la llama de la lucidez y del arte a pesar de quemarse en el intento.
Caballero, desde la tribuna de sus columnas y caricaturas, ha sostenido a lo largo de su vida pública una postura izquierdista con tintes de anarquía. Escobar es el poeta de la generación desencantada –así llamada por la academia–, el modelo del hartazgo y la soledad. Ni la poesía lo salvó, menos el amor, la política y el sexo. Caballero, su reverso, escribe con gracia sobre el ritual demodé de los toros a pesar del chaparrón de denuestos. Escobar ambula por Bogotá como barco sin brújula: la ciudad abrió sus fauces y lo volvió añicos. Caballero, repitiendo la costumbre de su tío Klim, suele preferir la intimidad de su apartamento. La búsqueda del poema –de la palabra justa– es para ambos el cataplasma puesto de mala gana en una herida abierta por el filo de la realidad. Y cuando el poema –un milagro en medio de la ciudad– aparece, nadie lo entiende y se lo confunde con un galimatías o una parrafada partidista.
Escobar –el poeta adolescente– descubre tarde y mal que el arte no tiene la fuerza para cambiar el mundo. Caballero lo entiende y a pesar de ello sigue llenando hojas en blanco.


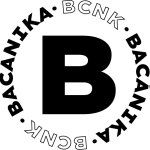
Suscríbase a nuestro boletín
Sin spam, notificaciones solo sobre nuevos productos, actualizaciones.
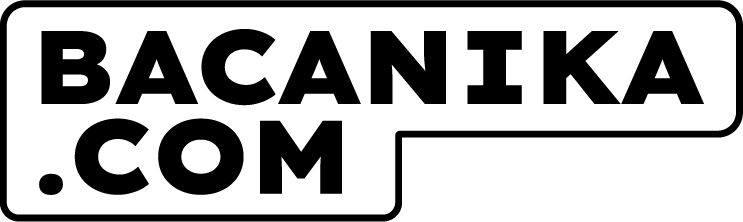






















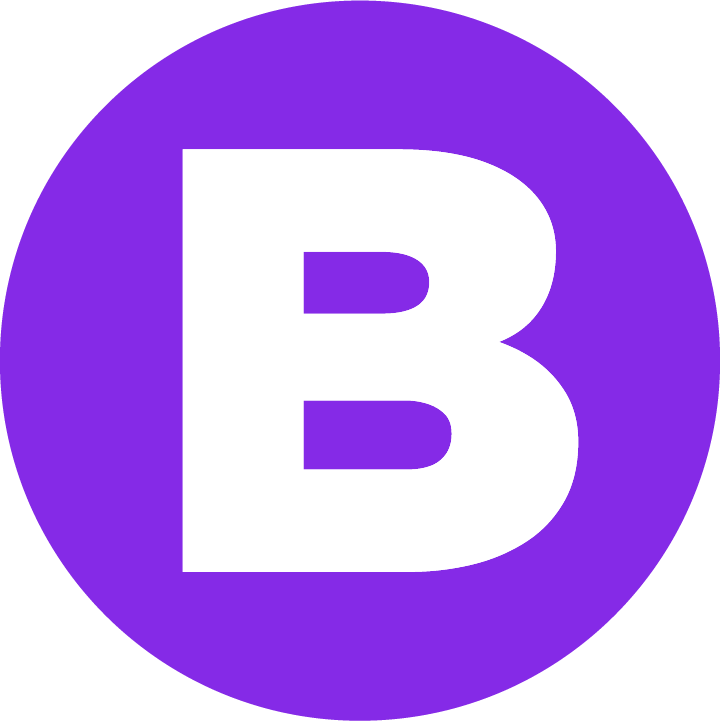









Dejar un comentario