
El nudo de la corbata
Renunciar al trabajo nunca es fácil. Menos cuando parece el trabajo perfecto.
Esta es la experiencia de un periodista que se aflojó el nudo de la corbata.

“¿En qué momento la rutina se me convirtió en esto?”, me preguntaba una y otra vez en medio de cualquiera de las tres, siete o diez reuniones semanales que tenía, sobre todo y sobre nada, en las que casi siempre sucedía lo mismo: siete, diez, quince personas sentadas alrededor de una mesa de juntas, con sus portátiles al frente y sus corbatas y sus caras de estreñimiento, y un televisor que mostraba algún cuadro de Excel o una presentación de PowerPoint sobre todo y sobre nada, daba igual: tampoco cambiaba demasiado las cosas.
Y ahí estaba yo, refugiado detrás de un portátil también, con una corbata apretándome el cuello y tratando de entender por qué teníamos que reunirnos tanto; pero, especialmente, preguntándome una y otra vez qué carajos hacía en medio de esa sala aparte de esperar el momento de salir corriendo.
No siempre fue así, claro, pero de unos meses para acá, por razones que no vienen a cuento explicar aquí, todo cambió por completo: de repente tuve que empezar a ponerme una corbata cuando apenas un par de veces en la vida me había amarrado una al cuello (a principio de año me vi obligado a comprar dos vestidos en Arturo Calle y a buscar en YouTube un tutorial de cómo hacer el nudo), y a pasar casi tres horas diarias en un bus para recorrer media ciudad y llegar a una oficina ubicada en el piso 36 de un edificio en el centro. Sé que a mucha gente le toca peor, pero si uno hace cuentas dan ganas de sentarse a llorar: 3 horas diarias son 15 semanales, 60 mensuales y 720 anuales; es decir, 30 días: un mes entero soportando el trancón bogotano.
Acepté ese trabajo hace casi año y medio seducido por un buen salario y unas condiciones inmejorables que, cuando uno va a ser papá por primera vez, lo atraen como a niño en tienda de juguetes. Pero abrir unas puertas implica cerrar otras, y eso no es ningún secreto. Al principio las cosas fueron difíciles, aunque acabé mentalizándome en que todo mejoraría, y con el tiempo así fue: si bien nunca acabé de sentirme del todo cómodo, tampoco puedo negar que aprendí cosas.
Pero así uno trate de engañarse, tarde o temprano el segundero del reloj llega a cero. Fue entonces, al trasladarnos a esa oficina tan formal, y al cambiar de repente las reglas de juego, cuando el nudo de la corbata comenzó a apretar despacito, de a pocos, hasta ir asfixiándome. Comenzaron entonces las reuniones interminables, el escudriñar en informes de no sé cuántas páginas por datos precisos sobre exportaciones o inversión extranjera, y los eternos recorridos en bus para llegar a tiempo.
Hasta que hace unos días exploté.
No pude más.
Renuncié.
Parece fácil decirlo, pero el camino hasta pasar la carta fue más bien empedrado. ¿Quién en sus cinco sentidos va a dejar tirado un trabajo estable que, a los ojos de tantos, es cómodo y hasta envidiable? Y peor aún: ¿quién se atreve a irse de un sitio sin tener nada fijo, lanzándose al vacío, y con un hijo pequeño en casa? Tal vez hubiera sido más fácil escribir esto dentro de un par de meses, cuando –ojalá, vaya uno a saber– estuviera ya instalado en un nuevo trabajo y estas palabras sonaran más a un eslogan de “sí-se-puede” que todos nos repetimos, casi siempre, en los momentos en que la vida nos arrincona. Pero no es así: solo me queda buscar y tener paciencia.
De todas formas prefiero eso, aunque vengan momentos difíciles. No niego que tuve que pensarlo mucho: hubo algunos whiskies de más, varias sentadas con mi esposa en las que, lápiz y libreta en mano, echamos números para ver cómo mantenernos a flote mientras tanto, y un miedo que todavía no se va del todo. De hecho, no he logrado aún contárselo a los viejos: para mi padre, que duró casi veinte años ajustándose todos los días el nudo de una corbata y asistiendo a juntas llenas de gente seria, este era, quizás, el mejor trabajo que yo había tenido hasta ahora. Y eso que me gradué hace diez años.
Pero no digo todo esto para despertar lástima, qué va: lo hago por mí. Una de las mejores cosas que me dijeron por estos días me la soltó un amigo: “Hermano, si trabajar contento es jodido –me escribió por chat–, aburrido es imposible”. Y sí. Ya sé que es un lugar común, y que no es tan fácil, y que siempre habrá excusas, pero uno tiene que hacer algo cuando no puede dejar de preguntarse lo mismo todo el tiempo: ¿En qué momento la rutina se me convirtió en esto? ¿En qué instante la vida se me volvió así?
Estoy muerto de miedo pero también me siento aliviado: a fin de cuentas pienso que ya no voy a tener que recorrer media ciudad en bus, ni aguantarme –al menos por un tiempo, ojalá, quién sabe– una semana llena de reuniones interminables y, lo más importante, dejaré de sentir el asfixiante nudo de la corbata (eso sin contar con que podré ver a Emilio, mi hijo de ocho meses, más de una hora diaria).
Ahora, cómo voy a comprarle la leche es lo que todavía no tengo claro. Pero ya veremos: al final siempre sucede algo. Eso espero.

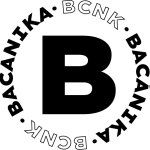
Suscríbase a nuestro boletín
Sin spam, notificaciones solo sobre nuevos productos, actualizaciones.
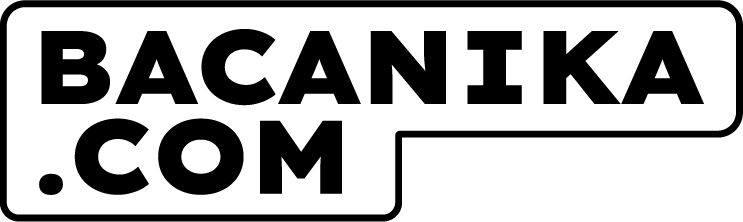





















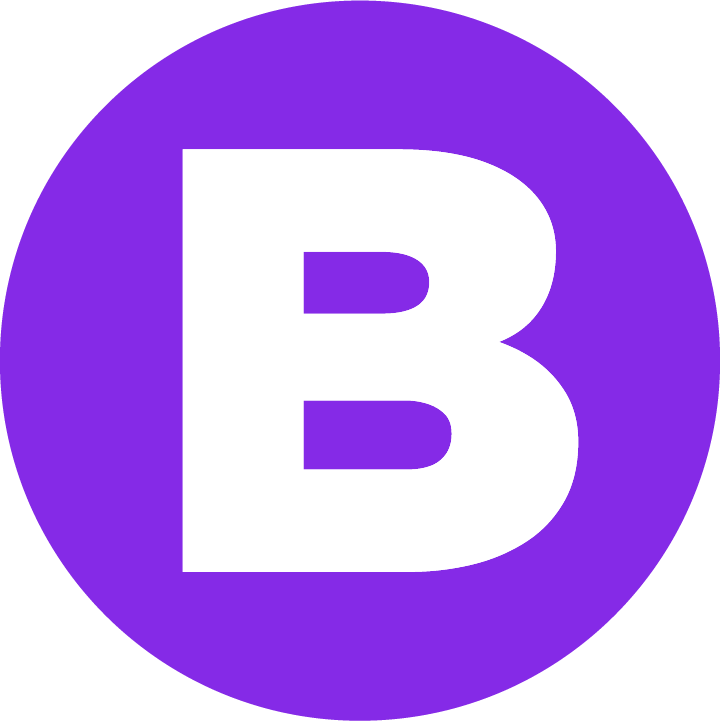



















Dejar un comentario